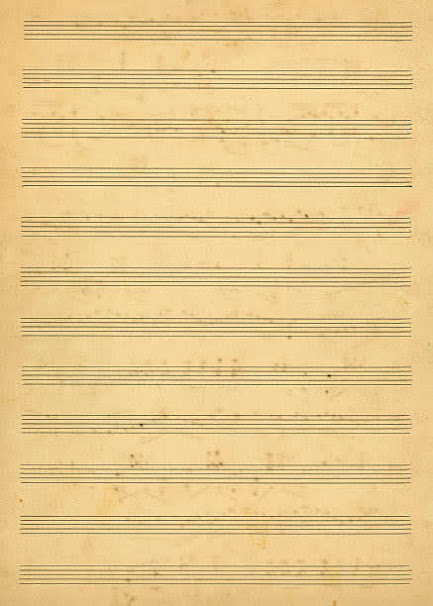Veíamos en otro post el planteamiento contemporáneo de la metafísica, a la luz del pensamiento de Driesch. A propósito de ello, quisiera traer a colación unas reflexiones interesantes sobre lo ‘en-sí’ que realiza Merleau-Ponty en su Fenomenología de la percepción, lo que no deja de ser intrigante: que un fenomenólogo hable de lo en-sí, cuanto menos sorprende. Y la verdad es que ―por lo menos a mi parecer― lo que dice tiene mucho sentido. Sabido es que su reflexión gira en torno a la percepción (¡qué novedad, ¿no?!); pues bien, en un momento de la obra se plantea sobre qué descansa lo percibido; es decir, qué es aquello sobre lo que nuestra percepción recae. En su opinión, nuestro proceso perceptivo tiene como término natural el objeto constituido, el cual, una vez así, constituido, se erige en la razón de todas las experiencias que hemos tenido o que pudiéramos tener de él. El asunto pasa por averiguar si dicho objeto es así en realidad, gracias a lo cual nosotros lo percibimos así o, en caso contrario, cuál es el proceso según el cual lo constituimos si el objeto en su origen no es tal cual lo percibimos.
Merleau-Ponty entiende que, cuando hablamos de lo ‘en sí’, esto ‘en sí’ no se corresponde con ninguna de nuestras percepciones, sino que precisamente es aquello que las posibilita. Dice el filósofo francés: lo en sí «no es ninguna de estas apariciones, es, como decía Leibniz, el geometral de estas perspectivas y de todas las perspectivas posibles, eso es, el término sin perspectiva desde el que pueden derivarse todas, es la casa vista desde ninguna parte».
Podríamos preguntarnos ―con él― qué significa esto exactamente. Cuando percibimos algo, independientemente de qué sea ese algo en sí mismo, lo hacemos necesariamente desde una perspectiva, la nuestra. ¿Qué quiere decir exactamente ‘el geometral de todas las perspectivas posibles’, el término sin perspectiva desde el cual se originan todas las perspectivas? Pensemos en la casa. Si lo pensamos, decir que la casa ‘en sí’ es la casa vista desde ninguna parte, es como no decir nada. Plantearse esto supone hacerse cierta violencia porque, nada nos impide afirmar que, cuando percibimos la casa, estamos completamente seguros de que lo que estamos percibiendo es la casa, independientemente de que esa percepción sea más o menos fiel, sea más o menos acertada. Y esta es la cuestión: ¿cómo poder decir algo de lo ‘en sí’, si la posible noticia que podamos tener de ello es necesariamente desde una percepción situada en una perspectiva, la cual suprime de facto que lo ‘en sí’ se nos haga presente?
Merleau-Ponty concluye que cada objeto no sería sino la suma de todos aquellos aspectos ocultos que podrían ser identificados no sólo por las distintas percepciones que diferentes personas podríamos realizar, sino también por todas las cosas que pertenecen al horizonte de cada una de las percepciones. Creo que aquí Merleau-Ponty es muy agudo, en el sentido de que, efectivamente, cuando percibimos algo no sólo percibimos ese algo, sino que junto con él percibimos una gran cantidad de cosas que sirven de fondo y que también son percibidas, aunque difusamente. Cuando percibimos algo, no sólo percibimos ese algo, sino que junto con él percibimos muchas más cosas de las que no somos conscientes, un fondo sobre el cual destaca precisamente aquello que estamos percibiendo. Pues bien, si con cada objeto obtenemos también una noticia de su horizonte y de lo que en él haya, cuando percibamos cualquier otro objeto de ese fondo, también nos proporcionará concomitantemente alguna noticia de nuestro objeto, de la casa en tanto que nuestra casa está incluida en el horizonte del objeto que estamos percibiendo.

La casa en sí, pues, sería la suma de todas estas noticias percibidas al percibirla directamente en tanto que objeto de mi percepción, y concomitantemente en tanto que percibo todo lo existente con lo que comparte su horizonte. Dice el filósofo francés: «Toda visión de un objeto por mí se reitera instantáneamente entre todos los objetos del mundo que son captados como coexistentes porque cada uno es todo lo que los demás ‘ven’ de él. Así, pues, hay que modificar la fórmula que hemos dado; la casa misma no es la casa vista desde ninguna parte, sino la casa vista desde todas partes. El objeto consumado es translúcido, está penetrado por todos sus lados de una infinidad actual de miradas que se entrecortan en su profundidad y que nada dejan oculto».
Ante esta respuesta, podríamos preguntarnos si Merleau-Ponty está siendo lo suficientemente radical. Podríamos preguntarnos si, en definitiva, lo que es cada cosa, lo que cada cosa es ‘en sí’, es la suma de todas las perspectivas que podamos percibir de cada una, aunque fuera la suma de todas las perspectivas que todos los objetos de su horizonte pudieran aportar. Creo que este planteamiento no es lo suficientemente radical según el enfoque metafísico contemporáneo. A mi modo de ver, se mueve en un plano horizontal, pero no acaba de trascender lo percibido, o cuanto menos de intentarlo; no es capaz de trascenderlo, aprehendiéndolo desde una actualización no más rica, sino cambiando la clave. En términos zubirianos, creo que Merleau-Ponty se mueve en términos campales, y no mundanales, que es hacia donde apunta Driesch. A lo que tiende el filósofo alemán (y el español) es al mundo, no al cosmos (como el francés); es a la posibilidad de poder decir algo de lo allende, a sabiendas de que… ¡no puede ser percibido!, ya que, en ese caso, dejaría de ser mundo para pasar a ser campo.
En el planteamiento de Merleau-Ponty, esa casa en sí en tanto que suma de la totalidad de percepciones, no deja de ser, al final de todas esas percepciones, un objeto percibido, ajeno por lo tanto al planteamiento de Driesch. Como también es ajeno Husserl cuando identifica lo que sea la casa ‘en sí’ con su esencia eidética, la cual no deja de ser un objeto; ideal, sí, pero un objeto. Y esta fue precisamente una crítica fuerte que le hizo Driesch a Husserl. Porque, aunque sea ideal, en tanto que es un objeto aprehendido, ya no puede ser algo nouménico, sino fenoménico. En opinión de Driesch, criticando a Husserl, hablar de metafísica no es hablar de esencias, correlatos ideales de la intuición fenomenológica, sino que es otra cosa.
Bien, esta es la de cal. En otro post veremos la de arena.