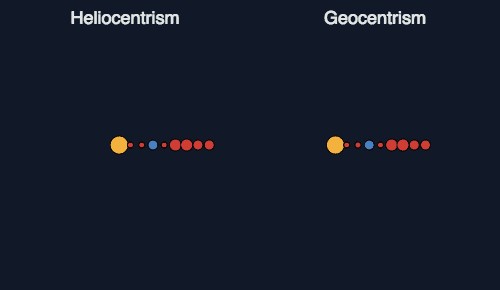Cuando hablamos de sentidos fisiológicos, es común entenderlos como modos que poseemos las personas (y otros seres vivos) de percibir las cosas, de relacionarnos con ellas… de sentirlas. Y qué duda cabe de que esto es así. Pero lo que quisiera comentar aquí hoy es que, si bien es cierto, no es toda la verdad —como se suele decir— ya que el ámbito de nuestra sensibilidad, o de todo lo que le rodea, es mucho más complejo. Más allá de la sensibilidad fisiológica (muy compleja y rica, por cierto), nos encontramos con otras dimensiones humanas que comúnmente se ha englobado bajo la denominación de los afectos, o la dimensión afectiva.
Y es que bajo el paraguas de ‘los afectos’ a lo largo de la historia se han situado muchas cosas. Me recuerda a algunas personas mayores con las que me relacionaba siendo más joven, las cuales solían explicar cualquier tipo de problema psicológico del que tuvieran conocimiento (no sé: depresiones, ansiedades, estrés, angustia…) diciendo que todo eso eran nervios: lo que le ocurría a tal o cual persona era cosa de nervios… un concepto bajo el cual evidentemente cabían muchas cosas, y muy diferentes entre sí. Y cuando intentabas hacerles ver que no era lo mismo un trastorno bipolar que una distimia, pues como que no te escuchaban demasiado: al fin y al cabo, todo eso eran nervios, ¿no? Con eso ya estaba claro.
Pues bien, algo ha ocurrido a lo largo de la filosofía con este concepto, el de los afectos, el cual como digo ha sido como un cajón de sastre. Para muestra un botón. Uno de los primeros autores que lo tratan temáticamente, Arthur Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación lo define de modo negativo; es decir, no por lo que sean positivamente hablando, sino por eliminación: afecto sería todo lo que no entra ni en la cognición ni en la volición específicamente hablando. Tampoco debemos pensar que fuera una mera ocurrencia; por lo pronto, hay que agradecerle que introdujera esta dimensión humana en el escenario filosófico. No es que antaño no se hablara de afectos, sentimientos, pasiones, etc., sino que hasta entonces (y hasta donde yo sé) no eran tratados temáticamente, ya que las otras dos facultades copaban el interés.
Ahora bien, aunque la vaguedad de esta definición poco a
poco ha ido menguando, no sé yo hasta qué punto ha desaparecido del todo. Yo
creo que no, y que sigue siendo un término confuso, confusión que provoca que
las fronteras que puedan dibujarse entre sus distintas acepciones específicas
sean difusas. No es raro encontrar en la filosofía del siglo XX alusiones a lo
afectivo que hoy pueden ser más que discutidas. Por ejemplo, cuando Scheler nos
dice en El puesto del hombre en el cosmos
que lo propio del estado vegetativo es el ‘impulso afectivo’. ¿Nos está
diciendo lo mismo que a lo que se refería Schopenhauer? Evidentemente no. Es
más, seguramente se acercaría no a lo que Schopenhauer denominaba afectos, o
sentimientos, sino a lo que denominaba ‘voluntad’, entendiéndola como esa
fuerza interna que parece que tiene la realidad y que le dota de su dinamicidad
intrínseca. A mi modo de ver, el impulso afectivo scheleriano que sería
característico del ámbito vegetativo, es eso que se descubre en el seno de la
naturaleza viva, que hace que esté como en ebullición, como generando vida,
explotando de vida. Valga como ejemplo de esto que digo este fenomenal video:
Lo que para Scheler entraba dentro de la dimensión afectiva,
tendría que ver más con la voluntad schopenhaueriana, o incluso con ‘lo vital’
orteguiano (dimensión con la cual el filósofo madrileño quería poner de
manifiesto al carácter ineludiblemente biológico de la vida humana). Pero
claro, deberíamos preguntarnos si esa dimensión que nos subyace y que nos
impele a la vida, o mejor, a la existencia, debe ser entendida en términos
afectivos. Yo creo que no, y me cuesta también considerarla en términos
‘vitales’ como hizo Ortega y Gasset, o incluso Bergson cuando hablaba del élan vital, porque esa energía profunda
que propicia el carácter dinámico a la realidad, también se da en la realidad
inanimada, no sólo en la animada. La cuestión es cómo denominar a ese carácter
dinámico de la realidad; o mejor dicho, no cómo denominar a ese carácter
dinámico sino a lo que hace que la realidad lo tenga, que es distinto. Ahí
queda el reto.
Yo me planteo si la dimensión afectiva humana no tiene que
ver tanto con algo que surja de nuestro interior hacia afuera (por decirlo así,
idea que es extensible a cualquier otra realidad) sino al revés, con algo que
tiene que ver desde el exterior hacia nuestro interior: es algo de fuera que
nos ‘afecta’, un pathos. Si esto es
así, nuestra dimensión afectiva tiene que ver y mucho con nuestro encuentro con
la realidad, con nuestra aprehensión de la realidad (lo cual es olvidado
también con mucha frecuencia), y no tanto con esa energía interna que tenemos y
que nos impele a la existencia, a la existencia, como pueda ser nuestra energía
interior, nuestras tendencias instintivas, etc.
Pero el caso es que si se entiende el ámbito de los afectos
de este modo, la cosa sigue sin estar del todo clara. ¿Por qué? Porque el modo
en que el ser humano en concreto (el mundo animal en lo que le corresponda)
aprehende afectivamente la realidad es un proceso complejo. El mismo Scheler,
muy hábilmente, ya distinguía la sensación en tanto que percepción de lo
externo, de la propiocepción; una propiocepción que también puede tener
distintas dimensiones: yo puedo sentir una articulación determinada porque me
duele, o que tengo sed, etc., pero también me puedo sentir alegre o triste, por
ejemplo. A mi modo de ver, este primer modo de propiocepción estaría más cercano
a la percepción sensible externa (aunque en este caso se percibe sensiblemente
nuestro propio cuerpo) que al segundo modo propioceptivo de los estados
anímicos… o sentimientos.

Con lo cual, la dimensión afectiva se desdoblaría en una relacionada con la percepción sensible (externa o interna) y la percepción de nuestro tono vital, de nuestro estado tónico (o de nuestros sentimientos). Y, si nos damos cuenta, del mismo modo que en la percepción sensible hay un correlato externo, que es el que precisamente percibimos, ¿no cabría decir lo mismo de nuestros estados tónicos, estados afectivos personales que también cuentan con un correlato en la propia realidad? Yo creo que sí, con lo cual los sentimientos dejarían de ser tan subjetivos, sin negar para nada lo que pone el sujeto en ellos. Quizá, cuando menos pendientes estemos de las cosas más presente esté en nosotros la realidad, como parece que sugiere este cuadro de Imán Maleki.