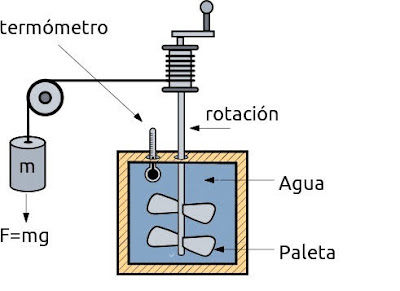Hablábamos en el anterior post de la tendencia a vivir según determinados clichés, a vivir ideologizados en cierta medida, tendencia que suele pasar inadvertida, o cuanto menos sin acabar de identificar cuál es el peso de dicha ideología o creencia (en sentido amplio, sea del carácter que sea) en nuestras vidas. Y es que no es fácil salir de esa circularidad que nos encierra un modo de ver las cosas que, por muy nuestro que sea, sin duda será menesteroso de ser enriquecido. Creo que este esfuerzo es exigible a todos, en la medida en que tenemos la pretensión de convivir de verdad, más allá de las relaciones de superficie con las que a menudo nos conformamos. Además: no realizar ese esfuerzo, más allá de sus graves repercusiones a las relaciones sociales, ¿no supone también renunciar, incluso traicionar, lo que es ser persona? Tendemos a quedarnos con explicaciones fáciles y asequibles a los problemas y circunstancias de la vida, seguramente según nuestros esquemas, pues es donde nos sentimos cómodos y seguros. Nos cuesta asumir el riesgo de tener que cambiar nuestras convicciones, nuestras creencias. Nos genera ansiedad trascender los barrotes de nuestros prejuicios, bien porque ello nos obliga a pensar, bien porque nos obliga a ser críticos y, sobre todo, autocríticos. Nos cuesta escribir nuestras propias vidas. Pero mientras no seamos capaces de comprender que nuestros esquemas son seguramente insuficientes, que más allá de nuestro marco hay un mundo de sentido que se nos escapa y que los demás nos pueden ofrecer, o nos pueden ayudar a descubrir, seremos como ratoncillos que dan vueltas en su jaula de grandes tópicos, sin poder ir más allá de sus barrotes. Quizá sea esa renuncia a vivir apoyados en las cosas realmente importantes de la vida, lo que provoca enfrentamientos y divisiones, violencia. Quizá sea nuestra tendencia a vivir vidas inauténticas lo que propicia lecturas distorsionadas.
Esto es algo que se evidencia palmariamente en el ámbito de las relaciones entre creyentes y no creyentes. Algo así explicaba Edward Schillebeeckx, un famoso teólogo belga, cuando decía que quizá sean los mismos creyentes los que provocaban el ateísmo, en el sentido de que no habían sido capaces de que en ellos traspareciera la auténtica fe; no es la fe, sino la mala manera de vivir esa fe lo que propicia distanciamiento e incomprensión de lo que sea la fe. Por mi parte, creo que habría que matizar esa afirmación (hay personas creyentes ciertamente ejemplares) aunque, por desgracia, no le falta cierta razón. Quizá ése sea el motivo de que a veces no nos sintamos identificados con las críticas que se realizan a la fe, porque el ateísmo no pocas veces lo que critica no es tanto a la fe (que también), como a la falsa imagen de la fe, o a la falsa imagen de Dios, que es de la que tienen noticia porque es la que los creyentes han dado a conocer; como dice este autor, «quizá los verdaderos ateos no son siempre los que creemos»; frase que da que pensar, sobre todo si le damos la vuelta: quizá los verdaderos creyentes no son siempre los que creemos.
Todos, absolutamente todos, estamos inmensos en ese gran misterio que es la vida. Y es fácil recurrir a una imagen de Dios que nos ayude a sobrellevar nuestras incomprensiones sobre la realidad, nuestros sufrimientos, nuestros interrogantes… Es muy común que el creyente busqué a un Dios que le ofrezca seguridades terrenas, que intervenga activamente en la historia para que le ayude con su vida; pero quizá así se olvidé ―como dice Schillebeeckx― «que es la libertad la que hace la historia».
La fe en Dios ―a mi modo de ver― no es sino una convicción profunda, seguramente indemostrable racionalmente, pero intuida y experienciada razonablemente, de que el universo, y todo lo que en él acontezca, tiene sentido, no es un absurdo. Si buscamos a Dios donde no está, e incluso si ‘lo encontramos’ allí, ¿no es razonable que se nos acuse de que estamos dando continuas pruebas de su no-existencia? Si pensamos que Dios es accesible y comprensible como un ente del mundo, estamos errando el camino. Es, más bien, al contrario: «en el mismo momento en que no podemos alcanzar a Dios en nada, es cuando lo encontramos por todas partes». No hay que emprender ningún camino (intelectual, emocional…) para encontrarlo, sino que, sólo en la medida en que abandonemos dicha pretensión, Él se nos hará presente, de manera oscura si se quiere, porque ya está en nosotros.
Con frecuencia, la crítica del mundo ha ayudado a los creyentes a ir depurando la imagen de Dios. El conocimiento de Dios para nada está acabado, como no lo está ningún otro tipo de conocimiento; está vivo, en evolución, en dinamicidad, fruto del crecimiento de la humanidad durante generaciones. No hay mejor modo de crecer en la fe que ser capaces de ir limando las falsas imágenes, los pseudo-dioses que los mismos creyentes se han ido forjando. Creo que esta circunstancia, lejos de ser una prueba de su no existencia, es muestra de las limitaciones humanas, así como de su progreso en todos los órdenes, también en el espiritual. Creo que a Dios sólo lo encontraremos cuando seamos capaces de no pretender ni necesitar señalarlo con el dedo, identificarlo con nuestras expectativas, pues Él siempre estará más allá. Todo lo que contribuya a suprimir o minimizar el misterio de Dios, creo que nos presentará una imagen distorsionada suya.
A lo más que podemos aspirar es a pensar la dimensión humana de Dios la cual, para los cristianos la presenta Jesucristo, quien nos ha mostrado «lo que es un hombre que se ha entregado por completo a Dios». Con Jesús hemos aprendido que, a sabiendas de que hay leyes que rigen el universo, y de que los hombres se mueven al amparo de la libertad, la vida no es algo a lo que hemos sido arrojados, sino que puede ofrecernos una dimensión de sentido que se escapa a nuestra razón. El creyente no es alguien que sabe lo que tiene que hacer en la vida; como cualquier otro, es consciente de que tiene una vida que vivir, una felicidad que alcanzar, pero no sabe del todo ni qué es la felicidad ni cómo tiene que llegar a ella; tendrá que ir descubriéndolo poco a poco, aprendiendo gracias a sus entornos y a su propia experiencia de vida; tendrá una hipoteca que pagar, problemas familiares, éxitos y fracasos profesionales…; tendrá que discernir continuamente que es lo bueno y lo malo en cualquier circunstancia, ante cualquier vicisitud, porque no lo tiene más fácil por su fe, sino que, como cualquier otro, lo hará a tientas, acertando y equivocándose; tendrá que encontrar soluciones a los problemas sociales, económicos, etc., en el seno de las situaciones coyunturales de su época, siempre cambiantes. Quizá la diferencia entre creyentes y no creyentes esté en el marco en el que dicha tarea vital queda situada, una tarea que en la que el creyente no se siente sólo; un marco que no es cerrado, sino abierto, dinámico, en continuo proceso, para el cual son necesarias tanto reflexiones de creyentes como críticas de no creyentes. Y no sé si es razonable afirmar lo propio en el sentido opuesto, creo que sí. ¿Qué otro modo hay para crecer? Si sólo nos damos golpecitos en la espalda entre amigos, nos quedaremos cómodamente en nuestros esquemas (lo cual no deja de ser también una opción, ciertamente). En la cabeza del creyente siempre revoloteará la pregunta: ¿y si después no hay nada? En la del no creyente: ¿y si después hay algo? Creo que lejos de afirmaciones dogmáticas (independientemente de la convicción con que uno pueda asumir una u otra postura en su vida), hay buscar lugares de encuentro.

Creo que ésta es la idea que tenía Ricoeur en mente cuando hablaba de laicidad: la de, independientemente de las creencias (en sentido amplio) de cualquier persona o grupo social, realizar un ejercicio decisivo de tolerancia positiva, creando marcos propicios para la expresión de distintos modos de pensar y de enfocar la vida, para el diálogo y el debate, no tanto para salir victoriosos del enfrentamiento, sino para poder construir con el otro mejores espacios de convivencia y de respeto, sin pretender anular las diferencias, lo cual ni es recomendable ni, seguramente, posible. La solución de Ricoeur no consiste tanto en adoptar soluciones, ni recetas ad hoc, sino en el ejercicio de la deliberación pública como método y actitud, algo que, independientemente de nuestras creencias, nos humaniza y nos ayuda crecer como personas, tal y como dicen los hermanos Domingo Moratalla.