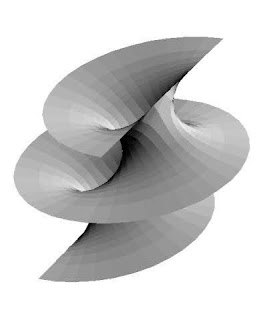Los modos según los cuales los grupos dominantes ejercen su influencia en una sociedad son variados. Algunos piensan que por lo general todo lo que se cuece en un país es por obra de los ‘poderes fácticos’, esos poderes que manejan los hilos con los que se teje la trama histórica de cualquier sociedad. Si bien no se puede dudar de que dichos poderes existen, y actúan, a mi modo de ver se les valora demasiado, más incluso de lo que se merecen. Entiendo que a menudo en las tramas sociales hay ya inercias prestablecidas, corrientes de diversa índole que fluyen, en el seno de las cuales nos encontramos usualmente, y en las que ya difícilmente puedes tomar la iniciativa, viéndote arrastrado por ellas con mayor o menor fortuna, aunque también es cierto que sin acabar de perder por ello tu completa autonomía, pero quizá si gravemente mermada. No todo lo que ocurre en una sociedad es por decisión de los poderes fácticos (independientemente de que efectivamente tienen un poder) sino que incluso también ellos se ven a menudo incursos en las corrientes de la historia.
Tomar conciencia de cuáles son en nuestras vidas esas corrientes en que nos encontramos es importante, siempre que queramos vivir (cuanto menos intentarlo) una vida auténticamente vivida. Pero es ésta una tarea harto complicada: ya se sabe, se ve mucho antes la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Identificar nuestras profundas motivaciones, porqué hacemos lo que hacemos, qué cosas responden a nuestra auténtica voluntad o qué otras responden a ‘lo que nos dicen’ que hemos de hacer, de una u otra manera, no es fácil. En este sentido no deja de ser paradójica la concepción que se tiene hoy de la libertad. Es raro encontrarse con alguien que no se sienta libre. Otra cosa es qué profundidad o qué calado tenga para esta persona la idea de libertad. Solemos entender la libertad como ‘poder hacer’, un hacer lo que se nos antoje, sin darnos cuenta de que entre unas cosas y otras, entre todas esas tramas entre las que nos encontramos, nuestro margen de ‘hacer lo que se nos antoje’ es más bien reducido. Pero como nos venden que eso es la libertad, pues nos lo creemos.
Cegados porque pensamos que hemos reconquistado
una libertad perdida, no nos damos cuenta de que la libertad no acaba de ser un
fin en sí misma, sino que es un medio para poder elegir. Normalmente hacemos
¿uso? de nuestra libertad realizando distintas cosas sencillamente porque nos
apetecen, porque nos desconectan de nuestra descorazonada rutina. Pero si hay
algo que caracteriza a la libertad es que nos permite optar. Reducidos a un
quehacer un tanto alienante, no nos percatamos de que cada acto que hacemos
influye en la configuración física y psicológica de nuestra personalidad, en
base precisamente a eso que hacemos. Ser y hacer se retroalimentan mutuamente:
hacemos lo que somos, somos lo que hacemos. Y la cuestión es tomar conciencia
de cómo se da en nosotros este binomio existencial. La cuestión no es un mero
‘elegir libremente’ (que también) sino qué es lo que elegimos libremente, pues
con cada una de esas elecciones nos vamos haciendo a nosotros mismos en esta
tarea que dura toda una vida, a saber: la de hacernos a nosotros mismos. La libertad, mal entendida, puede
llevarnos a una vida pequeña; y en nuestra pequeñez ni siquiera ser conscientes
de ello. De qué sirve conquistar el mundo si tú eres pequeño…

Una importante cuestión es si tal y como están establecidas las tramas de nuestra sociedad nos ayudan a ser auténticamente libres o nos empujan a esa libertad pequeña. Ello pasa por una reflexión sobre los valores en que se apoya nuestra sociedad, sus intereses, su educación… no sea que en general se esté más pendiente de lo instrumental, de lo mercantil, de lo epidérmico, de lo vano. Una libertad ejercida sin saber para qué se ejerce, probablemente no nos llevará a lo mejor de nosotros mismos, a nuestra mejor versión, sino a una versión empequeñecida cuya única finalidad es la de trabajar para vivir unos mínimos momentos de satisfacción.
Usualmente, en épocas en que ha habido urgencias de cualquier tipo se han reducido o suprimido el interés por cuestiones humanistas o antropológicas. Un caso paradigmático, históricamente hablando, son las épocas muy activas bélicamente: preocupados por salvar la vida, difícilmente podemos pensar en otra cosa. Hoy en día tenemos otro tipo de urgencia: la urgencia por esa vida tranquila, por pasarlo bien. Lejos de urgencias motivadas por situaciones externas, nos las inventamos nosotros mismos, tal y como denuncia Han. Verdaderamente, es mucho más efectivo. Porque una persona ocupada no piensa; responde a lo que se espera de ella, y no piensa. Podemos manejarla posicionándola con los unos o con los otros, pensando que su vida mejorará derrotando al ‘enemigo’ en vez de ayudándole a salvar juntos la situación. No sabemos estar serenamente en la vida, sencillamente ‘estar’; y precisamos situaciones alienantes, de generarnos urgencias que nos impidan pisar con pies fuertes el terreno sobre el que nos encontramos, la realidad en que vivimos y nos movemos. Pero eso sí, somos libres. En nuestra vida pequeña.