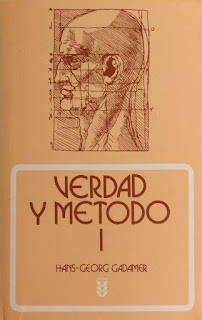Gracias a su investigación sobre la anartria (que estudiamos aquí), Merleau-Ponty cuestiona las dos posibilidades que analizó según las cuales el lenguaje funciona como ‘en paralelo’ frente al pensamiento (y que vimos aquí), a saber: que el vocablo sería el resultado mecánico de una cierta estimulación fisiológica, o que la conciencia sería la responsable de asociar un concepto a un determinado estímulo. Tanto un caso como otro es criticado por el filósofo francés, pues cuestiona el hecho de que todo pensamiento deba tender a su expresión lingüística como su culminación. Y es que, se exprese en un discurso o no, en el fondo todo pensamiento tiende hacia su formulación lingüística; no existe un pensamiento no lingüístico porque, el pensamiento, es una experiencia: un pensamiento es un discurso interior que muy bien puede (o no) expresarse exteriormente mediante la palabra hablada. Esta idea es interesante, y viene a decir (tal y como hiciera también Gadamer) que no se trata de que pensemos algo y de que luego lo expresemos, sino que el propio pensar va acompañado del discurso, aunque este discurso permanezca en el interior de nuestra mente y no lo comuniquemos a terceros. No existe un pensamiento al margen de las palabras que empleamos en su pensarlo.
La idea que hay de fondo es que tanto el pensamiento como el lenguaje no forman parte sino de una misma génesis. Algo análogo ocurre cuando identificamos a cualquier objeto : en su opinión, no se trata de que reconocemos un objeto y luego lo nombramos, sino que su denominación va a la par con su reconocimiento: «cuando observo un objeto en la penumbra y digo: ‘Es un cepillo’, no hay en mi mente un concepto del cepillo, bajo el cual yo subsumiría al objeto y que, por otra parte, estaría ligado por una asociación frecuente con el vocablo ‘cepillo’, sino que el vocablo es portador de sentido, y, al imponerlo al objeto, tengo consciencia de alcanzarlo». O sea: cuando reconozco al cepillo como cepillo, es porque su percepción e identificación van a una con la denominación.
Consecuencia de todo ello es que la expresión es algo vivo, no algo mecánico, mera transcripción de un pensamiento ya acabado, lo cual posee una gran relevancia por dos motivos. Un discurso no traduce un pensamiento ya hecho, sino que lo consuma; el que escucha recibe así un pensamiento en ejecución, dando origen así a su propio pensamiento (también en ejecución) al mismo ritmo con el que escucha el discurso. El que escucha no recibe el mismo pensamiento del que habla; en ese caso, seríamos como máquinas que transmiten ideas que el otro recibe tal cual.

A menudo tenemos la sensación de que esto no es así, de que no podemos comprender del discurso del otro más de lo que ha puesto en él, pero no ocurren las cosas de esta manera. Ni tan siquiera ocurre que el discurso que escuchamos lo que hace es despertar de nuestra conciencia cosas que ya estaban en ella, que ya sabíamos de antemano y estaban esperando salir a la luz. No. «El hecho es que tenemos el poder de comprender más allá de lo que espontáneamente pensábamos». Esto no se da tanto hilvanando unas ideas con otras según un razonamiento lógico, porque a menudo no sabemos a dónde hemos de llegar, sino que nos solemos dirigir hacia algo indeterminado que no podemos saber ni predecir, de modo que sólo mirando retrospectivamente una vez alcanzada una conclusión podremos ver la convergencia de toda la información, no antes.
Todo esto es algo que despierta un discurso, en el cual se emplea un lenguaje que comprendo, y en el seno del cual los vocablos significan más que su significado concreto, ofreciéndonos una cosmovisión propia del lenguaje empleado. Todo discurso posee un estilo, un aire, que ya me está diciendo algo, que ya aporta conocimiento. El lenguaje no es sólo un conjunto de significados que se hilvanan y yuxtaponen, sino un todo a la luz del cual los términos particulares alcanzan su sentido completo. Esto es algo que ocurre en el arte: las obras artísticas evocan múltiples significados y nexos de sentido por su carácter abierto; así en la música, las artes plásticas, también la poesía, aunque en ella, como en la prosa, es más difícil de apreciar, porque pensamos que el sentido que poseemos de los términos es ‘el’ sentido, y que ya no tienen que aportarnos más. Pero sí que hay un ‘más’, pero un ‘más’ que no está tanto en otros posibles significados como en los que evocan por el modo en que son combinados en el conjunto total. Como muy agudamente dice Merleau-Ponty, «a decir verdad, el sentido de una obra literaria más que hacerlo el sentido común de los vocablos, es él el que contribuye a modificar a éste». Un intelectualista no es capaz de alcanzar toda la riqueza que alberga este poético mundo que bulle en nuestro interior clamando por ser expresado.
Pues bien, si esto es así, hay que buscar una tercera alternativa a la génesis de las palabras, tanto en nuestro pensar como en nuestro decir, más allá de aquellas dos que, en el fondo, trataban el asunto según procesos externos.