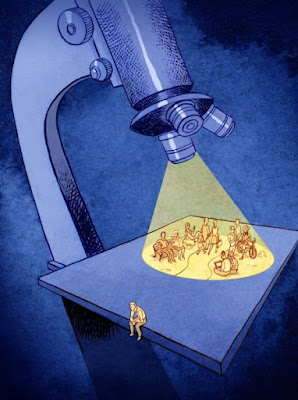Reflexionando sobre los sistemas orgánicos, decía en este post que poseen una dinámica diversa a la de los sistemas inanimados. Estos se podían clasificar entre lineales o mecánicos, y complejos o caóticos. Ya lo vimos. ¿Dónde situamos a los orgánicos, entre los lineales o los complejos? Entre los lineales parece evidente que no; ¿los ubicamos entre los complejos? Esta respuesta no es tan sencilla de responder, a mi parecer: comparten con ellos que su respuesta no es predecible, pero no que esa impredecibilidad se deba a las mismas causas. Para profundizar un poco en todo esto, nos detendremos un poco en los sistemas complejos o caóticos (no sé hasta qué punto es afortunado este segundo término).

Decíamos que los sistemas caóticos, que no son lineales, se caracterizan porque pequeñas perturbaciones en sus condiciones iniciales pueden tener consecuencias desproporcionadas a lo que en un principio cabría esperar, e impredecibles. Quizá el sistema caótico más simple sea el péndulo doble. Con esto tiene que ver el famoso efecto mariposa, que a todos nos es familiar. Según parece, la primera vez que se escuchó esta expresión en este contexto fue en boca de un meteorólogo estadounidense, Lorenz, en una conferencia que impartió en 1972, cuando afirmó que “el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas”. Algunos afirman que es una adaptación de un viejo proverbio chino que reza así: “el aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta al otro lado del mundo”; en cualquier caso, los meteorólogos han comprobado que una frase poética e hiperbólica ofrece una descripción bastante fiel de la realidad. El objeto de estudio de Lorenz era el tiempo meteorológico, ámbito paradigmático en el que se produce este fenómeno, ya que pequeños cambios en las condiciones atmosféricas en un momento dado pueden tener grandes consecuencias, además de su difícil previsibilidad. De hecho, es ésta una de las principales características de este tipo de sistemas: que poseen una «extrema sensibilidad a los pequeños cambios de las condiciones iniciales», de modo que «cualquier pequeña diferencia inicial se amplifica con gran rapidez» —explica Bru— propiciando dos comportamientos que para nada pueden considerarse similares o próximos. La atmósfera es un sistema sensible a las condiciones iniciales.

La verdad es que la ciencia moderna ha sido reacia a la consideración de todos estos problemas, cuando estaban muy presentes en los sistemas que estudiaba, a la que quizá un tanto ingenuamente tildaba de ‘lineales’. Pensemos en la definición de los movimientos de los planetas de nuestro sistema solar, que si bien se muestran aparentemente regulares, ello se hace al elevado precio de despreciar la influencia gravitatoria del resto de planetas. O en la caída libre de un cuerpo, perfectamente definida pero al precio de obviar la resistencia del aire, por ejemplo. Evidentemente, esto no se hacía a conciencia, pero el caso es que se hacía: la ciencia moderna era determinista obviando muchos aspectos de la situación estudiada. De alguna manera, Newton hacía un poco de trampa, no digamos Laplace.
La ‘teoría del caos’ tiene que ver con todo esto. Lo que trata de hacer es proporcionar predicciones sobre cómo van a evolucionar esos sistemas. Se trata de predicciones limitadas, porque conocer todas las condiciones iniciales de un sistema es muy difícil, sobre todo cuando se trata de algo tan complejo como, por ejemplo, el tiempo meteorológico. De hecho, sobre algunos sistemas influyen tantas variables que por ahora nos resulta imposible hacer pronósticos aceptables. En esos casos se recurre a la estadística, de modo que a partir de los distintos resultados observados ofrece cuáles son los más probables. Así sabemos que tenemos el 16,6% de posibilidades de sacar un 6 cuando lanzamos un dado o que el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Pero ya se sabe que hay tres tipos de mentiras: las buenas, las malas y las estadísticas. Tendremos que seguir profundizando en el caos para llegar a entender la belleza del mundo. Lo cierto es que los fenómenos caóticos son abundantes en la naturaleza: en la dinámica de fluidos, en el estudio biológico de poblaciones, en los flujos energéticos, así como en infinidad de situaciones cotidianas, como el caer de una hoja mecida por el viento.