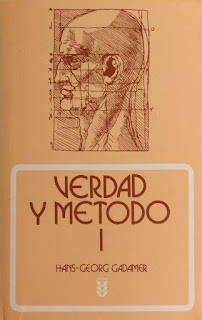|
| Carl Spitzweg: "El ratón de biblioteca" (1850) |
El concepto de experiencia ha sido un tópico a lo largo de la filosofía. A mi modo de ver se trata de uno de esos términos con una carga semántica tan inmensa, que genera vértigo siquiera acometer la ardua tarea de su clarificación. Qué duda cabe de que en la última época de la reflexión filosófica ha adquirido una relevancia inusitada, añadiéndole nuevas dimensiones o aspectos no presentes en otras épocas, lo cual no quiere decir que en esas otras épocas no fuera un concepto relevante. ¿Qué ha aportado de específico la época contemporánea? Seguramente se ha reivindicado un modo de estar en el mundo distinto al imperantemente conceptual, teórico o intelectual; no para negar la importancia que tenga este modo de relacionarse con el mundo, sino para afirmar el reduccionismo que supone olvidar el resto de dimensiones de lo humano, dimensiones abandonadas en un fondo oscuro cuya existencia permanece ignorada, inconsciente o deliberadamente. Con altibajos a lo largo de la historia de la filosofía, el modo primario según el cual el hombre se relacionaba con la naturaleza, trataba de conocerla y de comprenderla, era sin duda mediante la razón; pero una razón eminentemente teórica, reflexiva, abstracta. Tendencia cuyo culmen seguramente sea la Ilustración moderna.
Pero, tras esa ‘borrachera’ de razón, se vio su insuficiencia, comenzando a dibujarse en el imaginario filosófico decimonónico una relación con la realidad, un modo primario de estar en ella no tanto conceptual como experiencial, para lo cual era menester estar dispuesto a realizar ciertas concesiones, algo para lo que el pensador moderno no estaba debidamente preparado. Porque en este modo experiencial de estar ya no prima la univocidad sino la multivocidad, ya no se ansían las certezas sino las confirmaciones, ensanchando los pulmones en un espacio abierto por el libre juego de nuestras facultades, horizonte hacia el que ya apuntaba Kant.
La verdad no es resultado de una conquista, sino el regalo merecido por nuestro abandono sincero. El filósofo ―en categorías de Zambrano― ya no es rey, sino mendigo.

¿Qué tiene de particular este modo primario de estar en la realidad? Pues que pone en juego dimensiones humanas preconscientes, antepredicativas, prerreflexivas, descubriéndonos el ámbito en el que se da la génesis precisamente de la conciencia. Nos situamos en un ámbito diverso al del pensar, independientemente de que también pueda ser pensado. Y si puede ser pensado, es porque la experiencia se ha dado previamente, porque ha sido con anterioridad, motivo por el cual uno puede precisamente reflexionar sobre ella a posteriori, nunca a priori (¿cómo podría hacerlo?). Es más, esa reflexión nace, se origina en esa experiencia inefable previa a lo decible. Experienciar supone detenerse, dar un paso atrás, ceder el protagonismo y la iniciativa… ¿a qué?, pues al mundo, a las cosas, a aquello que nos tenga algo que decir sencillamente haciéndosenos presente en su diafanidad, presente ante un yo también reducido a pura diafanidad. La experiencia supone una relación, o mejor, un encuentro diverso con el mundo, el cual también puede ser pensado discursiva y lógicamente. Como dice Jesús Conill, «este pensamiento [experiencial] ofrece el nuevo horizonte, desde el cual puede tener sentido pensar también siguiendo los cánones lógicos y metodológicos»; pero si se puede pensar siguiendo los cánones lógicos y metodológicos, es porque previamente se ha estado experiencialmente, ámbito inaccesible desde una metodología meramente intelectual.
En este nuevo horizonte se posibilita analizar a conciencia la genealogía de la experiencia, en el que adquiere carta de naturaleza nuestro cuerpo, así como la dimensión sentiente de nuestro estar en el mundo, algo totalmente impensable desde el paradigma concipiente. Lo cierto es que no siempre se han seguido los caminos de este pensar experiencial, o de esta experiencia inteligente, todo lo contrario, lo que ha supuesto una reducción inetelectualoide de lo humano. Cómo cambia la antropología cuando se realiza no desde arriba, cuando el estudio del ser humano se realiza desde el ejercicio de las facultades superiores, hacia abajo, sino al revés, desde abajo, atendiendo a cómo lo superior de lo humano se da en su génesis desde unas estructuras (humanas) constitutivas radicadas en nuestro pasado evolutivo. Con algo de esto tiene que ver la distinción que realiza Zubiri entre inteligencia concipiente e inteligencia sentiente; o mejor, sentir inteligente. Se desconoce así hasta el extremo todas las posibilidades de este pensar experiencial, vinculado sin duda con los procesos más íntimos y profundos de la creatividad, así como de la contemplación.