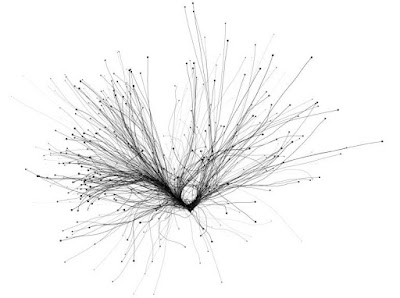No deja de llamar la atención los diferentes modos de comportarse que presenta la materia subatómica, y cómo, cada uno de ellos, da lugar a fuentes de energía muy diferentes. Un caso claro es el que se da en las radiaciones α y las β, modos distintos de radiación, pero que no se dan desconectados. Las radiaciones α, que vienen a ser emisión de núcleos de helio, suponían una auténtica degradación nuclear, resultado de la cual se obtenía otro elemento más ligero. Sin embargo, la radiación β (a base de electrones) se presentaba con otro carácter, tratándose nada más que ―digamos― un reajuste electrónico del átomo, y que se suele dar tras la emisión de partículas α. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto?
En la mayoría de los núcleos atómicos de los elementos pesados, el número de neutrones no se encuentra parejo al de protones, sino que suele ser superior, con una relación que puede llegar al orden de 1’5, como ocurre por ejemplo en el radio. Cuando en estos elementos pesados se emite una partícula α, se eliminan dos protones y dos neutrones de su núcleo; y, al producirse esta reducción, dicha proporción aumenta, poniendo en peligro la estabilidad del núcleo. Pero entonces ocurre algo muy curioso, a saber: que un neutrón se transforma en un protón emitiendo un electrón o una partícula β, manteniéndose así dicha estabilidad.
Éste era un fenómeno que se observó relativamente pronto, en torno a los años 30, cuando todavía estaba en borrador la identificación de la estructura atómica en las partículas que todos conocemos. Recordemos que Chadwick descubrió el neutrón en 1932. Pues bien, el mismo Chadwick se entretuvo investigando estas emisiones β. Y observó una situación curiosa. Mientras que las partículas α siempre poseían unas energías acotadas, definidas por las diferencias de energía entre el núcleo original y el final, en las partículas β no se daba esa circunstancia, obteniéndose unos valores energéticos que oscilaban en un intervalo bastante más amplio. El mismo Bohr se interesó por este fenómeno, proponiendo la posibilidad de que no se cumpliera en este caso el principio de conservación de energía.

A Pauli, esta hipótesis de Bohr no le satisfizo. Desde un punto de vista más prudente, postuló la posibilidad de que, junto con la partícula β, se emitiese de modo simultáneo otra partícula que se escapara a la observación y en virtud de la cual se alcanzara el equilibrio de energías. Curiosamente, Pauli denominó a estas partículas todavía desconocidas, sólo postuladas teóricamente, como neutrones (nada que ver con las partículas que más tarde descubriría Chadwick y que denominó así, y que son los neutrones que todos conocemos). Qué fueran estas partículas de Pauli fue desconocido durante algún tiempo. Gamow cuenta la anécdota de que, cuando en sus clases Fermi explicaba esta situación, y ante las preguntas de sus alumnos de si los neutrones de Chadwick podían ser las partículas de Pauli, contestaba: «Le neutrone di Chadwikc sonno grande. Le neutrone di Pauli erano piccole; egli devono star chiamato neutrini». Fermi, sin darse cuenta, había bautizado ya a las partículas misteriosas de Pauli: los neutrinos.
No fue hasta 1955 que Reines y Cowan, en Los Álamos, lograron identificar experimentalmente al neutrino. Comprobaron que estos eran generados en gran número como «un resultado de la degradación beta de los productos de fisión formados en la reacción en cadena». Y se dieron cuenta de un hecho asombroso: mientras los neutrones, e incluso los rayos γ, podían ser detenidos por gruesos muros de hormigón que rodean la pila atómica, los neutrinos se escapaban a ellos con total facilidad. ¡Atravesaban los muros de hormigón como un colador! Lo que hicieron estos dos científicos fue idear un modo de detección, apoyándose en una ecuación teórica postulada por Fermi: P+ν → n+e⁺. Esta ecuación venía a decir que cuando un neutrino choca contra un protón, debería convertir al protón en un neutrón emitiendo un electrón positivo, un positrón. Y así lo hicieron, dando como resultado la validación empírica de la ecuación de Fermi, y demostrando que Pauli tenía razón, identificando a la vez el nuevo neutrón misterioso: el neutrino.