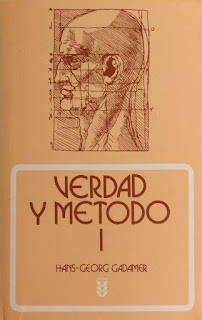Desde la física atómica hablar de materia ‘sólida’ es complicado, en el sentido de que dicha materia sólida está constituida por átomos que en su mayor parte están vacíos. Como se suele decir, si un átomo fuera de la escala de un campo de fútbol, su núcleo sería como una nuez situada en el centro del campo de juego, y los electrones pequeñas lentejas girando a su alrededor a la altura de la última fila. Masa, lo que se dice masa, tienen muy poca. Pero el caso es que en los cálculos matemáticos se llega incluso a no presuponer ningún tamaño para los átomos; es decir, no es necesario que tengan extensión física. E incluso los resultados experimentales no exigen que las partículas no sean puntos infinitesimales. Esto es algo que sorprende: hoy por hoy, no hay lugar para el tamaño en las ecuaciones fundamentales de la física de partículas.
Esto no deja de suscitarnos algunas preguntas. Por ejemplo: ¿cómo es que una partícula cuyo volumen es infinitamente pequeño posea una carga finita? O, en otro orden de cosas: sabemos que protones y neutrones están compuestos por quarks, pero ¿sería posible dividir a un electrón por la mitad? Hasta donde yo sé, esta pregunta, hoy por hoy, no tiene sentido físico.
Esto tiene que ver con uno de los mayores quebraderos de cabeza que los físicos tienen en la actualidad, como es la integración de la gravedad en la teoría cuántica. La gravedad, por su propia definición, lleva implícita la consideración de masas en extensiones finitas, todo lo cual no encaja muy bien con cómo se ha desarrollado la formulación matemática de la mecánica cuántica, que apunta en sentido opuesto. Lo cierto es que esta suposición de que las partículas poseen una extensión nula nos lleva a no considerar absurda la hipótesis de que allá cuando el big bang, toda la materia del universo —se dice— estaba concentrada en la cabeza de un alfiler.
Hoy se tiene conocimiento de entidades cósmicas que, si bien no alcanzarán seguramente la densidad de ‘un universo en una cabeza de alfiler’ sí que alcanzan la de ‘una montaña en un guisante’. El big bang es una de las dos singularidades en las que se estima que la densidad es infinita, aunque no deja de ser una postulación teórica: no se sabe muy bien qué se quiere decir cuando se afirma que todo el universo estuvo concentrado en un punto inicial (¿cómo es esto posible?), independientemente de que dicha postulación tenga todo el sentido para dar razón de nuestro cosmos tal y como lo conocemos. Otro tipo de singularidades más reales es el que tiene que ver con el comportamiento de algunas estrellas, desembocando en acumulaciones de mucha materia en un volumen muy reducido: son los agujeros negros, de una densidad elevadísima. Hay sobre ellos un debate en referencia a su volumen, apostando algunos (siguiendo las ecuaciones de Einstein) por un volumen nulo (el segundo tipo de singularidad), y otros oponiéndose a esta hipótesis.
Como es evidente, si su extensión no fuese nula, esta situación inicial sería más difícil de asumir, por mucha capacidad de comprensión que tuviera. En cualquier caso, las teorías actuales no tienen mayor problema es considerar esa hipótesis de la extensión nula de las partículas, lo que parece que nos lleva a un callejón sin salida: un fenómeno que requiere extensiones finitas —la gravedad— se debe introducir en un marco teórico que de entrada las suprime. ¿Cómo encarar esto? Si queremos comprender esto, se ha de empezar por tratar de responder a una pregunta que, si bien en principio parece que no tiene nada que ver, lo cierto es que guarda una relación estrecha; una pregunta que no deja de ser sorprendente: ¿por qué no atravesamos una pared, si nosotros somos, y la pared, en gran medida espacio vacío? Como decía Ortega y Gasset, hay cosas obvias que, precisamente por serlo, no nos generan inquietud; pero en estas cosas obvias hay implícitos graves problemas que suelen pasarnos desapercibidos. Creo que esta es una de esas obviedades que esconden un gran problema. Como solución a este problema suele aducirse que los electrones, situados en la periferia de los átomos, tienden a repelerse por ser todos de carga negativa. Sin dejar de ser cierto, la teoría cuántica nos muestra que es una respuesta insuficiente.
Me explico. La pregunta anterior se puede formular de otro modo: ¿por qué la materia no se pliega sobre sí misma? La respuesta definitiva se consiguió en 1967 de la mano de Freeman Dyson y Andrew Lenard, quienes probaron «que la materia sólo puede ser estable si los electrones cumplen el llamado principio de exclusión de Pauli, uno de los aspectos más fascinantes de nuestro universo cuántico», explican Cox y Forshaw. El hecho de que no puedan existir en el universo dos electrones con los mismos números cuánticos es la clave de bóveda sobre la cual se estructura la materia y no colapsa sobre sí misma; lo que posibilita que se vayan constituyendo construcciones espaciales, como las estrellas, en cuyo seno se formaron los átomos que hoy constituyen nuestro planeta, y todo lo que en él existe, incluidos nosotros mismos.