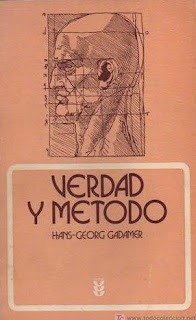Toda palabra, lo es en una determinada circunstancia. Y, no tener en cuenta dicha circunstancia es, en el fondo, mal-hablar. Cuando uno habla del mismo modo en todo contexto, y a todo interlocutor, en el fondo no habla, tan sólo salen de su boca palabras como de un loro, y el interlocutor deja de escuchar, cogiendo lo que le interese de aquí y de allá, en orden a sus intereses; pero no escucha. No hay diálogo: «El primero se desahoga, pero no ha realizado ningún acto de habla; el segundo toma sólo lo que quería oír, pero no ha realizado ningún acto de escucha», como le leí a Hadjadj. El discurso se convierte en un recitar mecánico, que intenta salvaguardar su frialdad con sutiles y elaboradas maniobras retóricas y clichés fieles a una ideología, para enmascarar en el fondo su renuncia al diálogo y a la conversación. Quien no hace el esfuerzo por adaptar su discurso al interlocutor y al ambiente en el que se encuentra, en realidad poco le importa que le escuchen o no. En el fondo, esa persona no habla: mal-habla. Todo discurso implica un esfuerzo por hacerse comprender, siempre que ese esfuerzo no devenga en falsear el mismo discurso en dicha empresa.
Ello nos arroja luces diferentes sobre lo que sea hablar, rara avis en nuestra sociedad; porque, quizás, en el fondo, o no tan en el fondo, no sepamos hablar. Podría pensarse que hablar bien es un problema de retórica: de fluidez, de técnicas, de entonaciones… pero, sin negar la importancia que pueda tener esto, para nada es suficiente en un buen diálogo. E incluso aún podríamos descender a un asunto más primario todavía, y que tiene que ver con el origen fontanal de ese mensaje que queremos revestir retóricamente.
Toda expresión hablada tiene su origen en una idea todavía
difusa, vaga, incluso confusa, que va alcanzando concreción concomitantemente
al esfuerzo de decirla; su origen es previo a toda palabra. Sin embargo, nos
inunda aquí una tremenda paradoja: que no podemos sino hablar con palabras del
origen de toda palabra
Toda palabra se
origina en nuestro interior, un interior del que, usualmente ―como ya
denunciaba Heidegger― estamos ausentes. Lo cual no impide que sigamos ‘hablando’.
Y esto, ¿cómo es? Acceder al origen de la palabra supone acceder a su morada, un
ámbito que está en nuestro interior (quizá por eso es tan difícil de acceder);
no se trata de un entrar o un desplazamiento de carácter local, sino, más bien,
de una intensificación, de una modalización diversa en que uno está en contacto
consigo mismo, poniendo al descubierto una presencia que, si bien antes no
dejaba de estar, lo estaba veladamente. Porque hablar no tiene que ver primariamente
con decir, incluso con tener algo que decir, sino con la posibilidad de que uno
pueda expresar lo ‘indecible’. Cuando hablar se reduce a decir, tal y como acontece
en la vida habitual, hay pocas posibilidades de decir lo indecible, habitante
de los arcanos de nuestra existencia. La palabra ‘verdadera’ es difícil de
decir, acaso imposible a causa de su inefabilidad; uno no ‘manda’ sobre la
palabra verdadera, sino que, como un globo en el aire, ‘es llevado’ por ella.

¿Qué dice uno cuando no dice lo inefable? ¿Qué puede decir? No se puede confundir la profusión de palabras con la relevancia de lo dicho. Cuando uno permanece ajeno a la dinámica del ser, no puede sino decir pensamientos que acampan en su periferia: ocurrencias, eslóganes, clichés, tópicos. Hablar no supone tanto ‘decir algo’, sino ‘decirse diciendo algo’. En el fondo, hablar es siempre esto: decirse diciendo. Y quien no se dice a sí mismo cuando dice, se desdice, parlotea. Cuando uno no dice diciéndose, su pretendida libertad de expresión será una pantomima, pues le faltará la espesura suficiente para poder decir algo original y propio. Aquel que no posee ni la inquietud, ni el interés, ni la paciencia para acceder a su ser profundo, nunca podrá decir nada más que lo que se espera, porque no tendrá nada más que decir. Nuestro hablar será cosa de acción-reacción, no de desvelamiento de la hondura de nuestro ser. Nos convertimos en cacatúas que no saben callar, pues no callar supone un desahogo a la ansiedad de no tener nada que decir.
Hablar es diálogo, es relación, es vida… Sólo así podremos decirnos a nosotros mismos y decir a las cosas. No deja de ser una maravilla que podamos nombrar a las cosas, de dar sentido y significado al torrente de estimulaciones sensoriales que nos inundan, como al resto de los seres vivos. Pero el hecho de poner nombres, de significar, nos sitúa de un modo diverso en el mundo, liberándonos de la espontaneidad instintiva. Gracias a ello y, a diferencia de los animales que se relacionan con su entorno en función de sus necesidades y de su provecho, nosotros podemos hacerlo no sólo así, sino intentando averiguar lo que las cosas son más allá de nuestros intereses y de nuestras necesidades. Flaco favor hacemos a las cosas (¡y a nosotros mismos!) si empleamos la palabra únicamente para atraer a las cosas a nuestra esfera, en lugar de intentar acceder nosotros a las suyas. Sólo cuando somos capaces de superar nuestra tendencia egoica, da comienzo en nosotros un tránsito que nos habilita para acceder a las cosas en sí, respetándolas en su esencia, asombrándonos con su ser. Y ello sólo es posible cuando la palabra refleja nuestra propia hondura; sólo desde nuestra hondura se puede vislumbrar lo hondo del mundo.
¿No estará aquí el origen de la poesía? ¿No es la poesía el
resonar del significado de las cosas con las palabras que lo expresan? ¿No es
la palabra poética un himno, un canto? Por eso toda palabra poética es, en el
fondo, un balbuceo, un tanteo trémulo ante el misterio de lo inefable que sólo
el poeta vislumbra lozanamente… balbuceo que fácilmente se transforma en
alabanza y gratitud ante la visión obtenida de la presencia de las cosas. La
palabra poética nos ayuda a trascender nuestra mirada mezquina y reducida de la
realidad, llevándonos a un mundo desconocido sólo accesible para los que lo
buscan en su corazón. Toda palabra apunta a algo que desconoce, a un misterio
siquiera entrevisto por unos ojos que no pueden abrirse ante tanta luz; por lo
general, los mantenemos cerrados a toda la riqueza y fecundidad que albergan
las cosas en lo profundo de su esencia, y así no logramos alcanzar todo lo que puede
decir. Ello implicaría ―como decía Zambrano― ser mendigos, y eso nos incomoda;
preferimos ser reyes, aunque ello suponga encerrarnos entre nuestros propios
muros egoicos. El poeta quiere, ante todo, que las cosas sean, abandonándose a
unos brazos en los que confía, en los que se encuentra la verdad de todo ser.
Si no somos capaces de maravillarnos ante las cosas y ante los otros, si la
palabra no brota de ese hondo asombro, reduciremos nuestro mundo a un
pensamiento que, en el fondo, no hace sino navegar sobre las olas, inconsciente
del profundo mundo que las soporta.