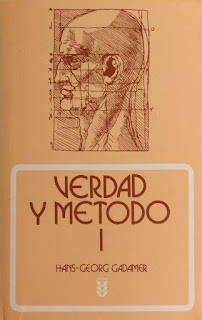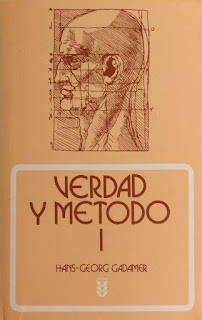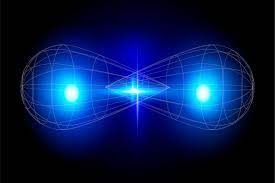Nos encontramos
situados en el contexto en el que, a pesar de las dificultades en su consideración, se aceptaba la existencia del éter como medio absoluto sobre el cual se daban los fenómenos físicos, en concreto la propagación de la luz. Recordemos que, con los trabajos de Maxwell, se consideraba a la luz como una onda, caso particular de las ondas electromagnéticas, que se desplazaba por el espacio, o por el éter, a una velocidad de 300.000 km/seg.
Fue entonces cuando surgió una pregunta de bastante sentido común, como era intentar averiguar a qué velocidad se desplazaba la Tierra. De hecho, recordemos que Bradley empleó este dato (calculado según magnitudes astronómicas, según la estimación de su órbita y el tiempo que tardaba en dar la vuelta al Sol) para obtener una medición de la velocidad de la luz. Se pensaba que el éter estaba en reposo, se sabía que la luz se desplazaba a 300.000 km/seg en su seno, ¿por qué no preguntarse asimismo a qué velocidad se desplazaba la Tierra?
Éste fue un problema que inquietó a Maxwell, quien pensó que igual se podría averiguar midiendo la velocidad de la luz, o su diferencia, cuando ésta se desplazara según la línea de desplazamiento de la Tierra, o según la línea ortogonal. El planteamiento básico sería el mismo que se emplea en el caso de una pelota lanzada en el interior de un tren, de la que queremos averiguar su velocidad desde el andén: si la pelota se lanza en el sentido de desplazamiento del tren, desde el andén se suman las velocidades, y si se lanza en el sentido opuesto, se restan. Así lo explica el entonces joven Zubiri (1923): «Según la teoría electrónica de Lorentz, el éter está en el espacio en reposo absoluto, y relativamente a él, se propaga la luz con una velocidad uniforme de 300.000 kilómetros por segundo. Por su parte la Tierra tiene un movimiento de traslación uniforme de velocidad V que vamos a calcular. Durante la primavera la Tierra va aproximándose al Sol y por tanto camina en dirección opuesta a la de la luz procedente de éste. Según el principio de Galileo podemos suponer que la Tierra está inmóvil y entonces la velocidad de la luz relativamente a la Tierra, sería C’=C+V. En otoño la Tierra se va alejando del Sol y va por tanto en la misma dirección que los rayos solares. Luego la velocidad de éstos relativamente a la Tierra sería C’’=C-V. Si hubiera algún aparato que permitiera medir C’ y C’’, por un sencillo cálculo obtendríamos el valor de V; ésta sería la velocidad absoluta de la Tierra».
Sin embargo, no había en la época modo alguno de medir esto, dada la calidad requerida de los aparatos a emplear. Hasta que llegó a oídos de Albert Abraham Michelson (1852-1931) quien, trabajando en Cleveland, pudo acometer gracias a las dotes técnicas de Edward Williams Morley (1838-1923). Para poder solucionar este problema, y dada la gran diferencia entre la velocidad de la luz y la estimable de la Tierra, había que crear un aparato de mucha sensibilidad, que pudiera proporcionar registros sumamente precisos. De hecho, muchos pensaban que tal experimento no podría llevarse a cabo. Pero Michelson confiaba plenamente en Morley.
Michelson se apoyaba, como todos en general, en el planteamiento de Maxwell, en virtud del cual el éter sería el medio en cuyo seno podrían viajar las ondas electromagnéticas. Un éter que, de modo natural, se encontraría en reposo respecto al universo, un reposo de carácter absoluto. Si esto era sí, la Tierra, como cualquier otro planeta, se desplazaría en su seno, ante lo que Maxwell postuló que debía poderse tener la experiencia de algo así como un ‘viento del éter’: del mismo modo que cuando el aire está quieto y viajamos con nuestro coche el aire nos incide en el rostro, algo análogo debía ocurrir con el éter, que, al desplazarse la Tierra a su través, debería ‘golpearnos en la cara’ de alguna manera.
Claro, el éter no era algo que se podía ver o tocar, por lo que difícilmente se podía medir algo respecto a él; no había un pilón ahí en medio que sirviera de referencia. Pero, había un dato que sí se sabía: la velocidad de la luz, la cual se podía medir. El asunto pasaba, por tanto, por medir la luz emitida por distintas fuentes en distintas direcciones y, en función de los resultados, que debían ser diferentes, pues sería fácil calcular la velocidad de la Tierra. Cabía esperar que la luz viajaría a distintas velocidades según en qué sentido fuera emitida respecto al éter, porque no era lo mismo propagarse con el ‘viento’ a favor que con el ‘viento’ en contra, o con el ‘viento’ de costado.
Gamow lo explica pensando en una barca desplazándose por un río, primero en un viaje de ida y vuelta entre dos puntos a lo largo de su curso, y segundo viajando de una orilla a la otra, ortogonalmente. Vamos con el primero. Pensemos que estamos navegando con nuestra barca en un río. Si, en el interior de la corriente de un río, nos desplazamos con una barca en el sentido de la corriente o al revés: la velocidad total de nuestro movimiento no será la misma, ya que en el primer caso se suman las dos velocidades, la de la corriente de agua y la de nuestra barca, y en el segundo caso se restan. Hagamos unos sencillos cálculos. ¿Cuánto tardaremos en ir de nuestro embarcadero a otro que hay más abajo, y volver? Supongamos que la velocidad de la corriente es suave, de modo que nosotros con nuestra barca podemos ir contracorriente sin vernos arrastrados; dicho de otro modo: nuestra velocidad con la barca (V) siempre es mayor que la de la corriente del río (v), de modo que V-v siempre será mayor que cero. Cuando vayamos corriente abajo, nuestra velocidad total será la de nuestra barca (V) más la de la corriente del agua (v), es decir: V + v. Cuando navegamos aguas arriba, nuestra velocidad total será la diferencia entre ambas: V - v. Supongamos que entre los dos embarcaderos hay una distancia L: ¿qué tiempo tardaremos en hacer el trayecto de ida y vuelta? Si v = e/t, entonces t = e/v. El tiempo total (T) será la suma del tiempo de ida (ti) y el de vuelta (tv); entonces:

Si dividimos arriba y abajo por V² queda:
Si en vez de en un río estuviéramos en un lago, en el que el agua estaría estancada, entonces v=0, y v²/V² = 0 también, con lo que tardaríamos en realizar el trayecto 2L/V. Si v adopta cualquier valor menor a V, v²/V² siempre será distinto de cero y menor que 1, con lo que el denominador siempre será también menor que 1, y el T resultante mayor que cuando el agua estuviera quieta. Si v fuera igual que V, T tendería a infinito, con lo que la barca no podría regresar, sino que aguas abajo iría a doble velocidad, pero aguas arriba se quedaría paralizada por la compensación de las velocidades. Y ya hemos dicho, como hipótesis de partida, que v no podía ser mayor que V, porque entonces la barca se vería arrastrada siempre por el agua y no tendría sentido el experimento.

Vamos con el segundo caso, de modo que queremos llegar del punto A al B, enfrentados en línea recta. Si el río lleva una corriente de velocidad v, evidentemente cuando lo crucemos con nuestra barca nos arrastrará hacia abajo. Para evitarlo, debemos ir en ángulo en contra de la corriente (hacia C), de modo que, yendo un poco hacia arriba más el empuje de la corriente vayamos yendo enderezados a B, que es donde queremos llegar. Es fácil pensar que, cuanto mayor sea la corriente del río, más inclinados hacia arriba tendremos que ir (más aguas arriba estará C) para compensar la corriente. Nuestra velocidad resultante (la velocidad con que nos acercamos a B) ya no será V (pues V será la velocidad con la que nos estamos dirigiendo hacia C), sino que será la composición de la velocidad con la que vamos hacia C y el empuje de la corriente de agua. Es fácil observar que las tres velocidades (nuestra velocidad V, la de la corriente de agua v, y la resultante Vr) se encuentran relacionadas entre sí según el teorema de Pitágoras.

¿Qué tiempo tardaremos en ir y volver? Pues dos veces el tiempo de ir. Si suponemos que el ancho del río (AB) es L, tenemos:
Si dividimos numerador y denominador por V, nos queda:

El resultado es parecido al caso anterior, aunque ligeramente diferente. Cuando la velocidad del río es nula, igual que antes, tardamos en ir y volver 2L/V; y cuando empieza a haber corriente de agua, el factor corrector es ahora la raíz cuadrada del anterior.
La relación entre ambos factores correctores, cuando se va y vuelve en el sentido de la corriente y cuando se va y vuelve en sentido transversal es:
Pues bien, volviendo al experimento de Michelson (1852-1931) y su ayudante Morley (1838-1923), nuestra velocidad con la barca sería la del rayo de luz, y la de la corriente de agua, la del éter, o la del desplazamiento relativo de la Tierra respecto de él. Y con esta idea fue como se diseñó el famoso experimento. «Si Fizeau pudo observar la influencia de una corriente rápida de agua sobre la luz que se propaga a su través, se podría observar también el efecto del movimiento de la Tierra en el espacio sobre la velocidad de la luz medida en su superficie», dice Gamow. Conociendo la velocidad con la que la luz se desplaza en el éter (V = c), y conociendo las distintas variaciones de la luz respecto de ella, podremos aplicarles a estos resultados el factor corrector y extraer el valor de v, es decir, la velocidad de la Tierra respecto del éter.