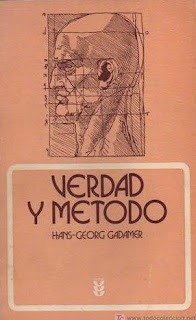No hace mucho leí un texto de Rof Carballo sugerente. La
verdad es que este autor no me deja de sorprender, por la amplitud de sus
inquietudes y la profundidad de sus reflexiones. En esta ocasión me refiero a
“El problema del seductor en Kierkegaard, Proust y Rilke”, un texto en el que
va desgranando los matices que la seducción juega en cada uno de estos autores.
Llama la atención cómo enlaza la reflexión filosófica de Kierkegaard con esa
obra de juventud, Diario de un seductor, que la escribe en una fecha
próxima a la de su ruptura con Regina Olsen, su prometida, a la que dejó para
protegerle de su incurable melancolía, y no hacerla así una desgraciada. Del
mismo modo que su concepción de la vida, la seducción, a diferencia de un don
Juan que tan sólo quiere contar sus hazañas en la taberna, la seducción —decía—
tiene que ver con lo interesante de la conquista, con saborearla, demorarla,
igual que uno se detiene en los grandes placeres de la vida. Proust y Rilke
también se enfrentan a su manera a la figura del seductor: el primero de un
modo más mecánico, en el sentido de que el seductor se deja llevar por un juego
amoroso que le arrastra; el segundo más preocupado por esa llama de amor que
por siempre ya permanecerá encendida en la seducida.

Pero más allá de todo esto, es especialmente relevante la aplicación que Rof Carballo realiza de todo esto a su disciplina, proyectando los mismos vínculos que se dan entre seductor y seducido a la terapia profesional, en el seno de ese juego entre terapeuta y paciente. Me gusta el enfoque que en su día (década de los sesenta) tenía este autor clínico sobre las relaciones terapéuticas; cómo era enemigo de las posturas reduccionistas de quienes estaban ‘a la última’, de los que simplificaban todo con el ‘no es más que’, consciente de lo complejo de la psique humana. Independientemente de que en el fondo humano subyazcan energías y procesos de alguna manera análogos a todos, no es menos cierto que la realidad de cada cual es única y concreta, dificultando una generalización precipitada, y como tal superficial.
Observa Rof Carballo cómo en la relación clínica (como en cualquier otra, por otro lado) se produce lo que se conoce como transferencia afectiva, que tiene que ver con cómo el paciente (sea clínicamente grave, sea con un trastorno leve), ‘transfiere’ al médico sentimientos, emociones, vivencias experimentadas durante su infancia con personas significativamente relevantes. Amor u odio, confianza o desconfianza, estima o desprecio, obediencia o rebeldía, predisposición u obstinación, todo tipo de afectos y sentimientos son proyectados, transferidos a la relación con el médico en función de su experiencia infantil, proyectando en él la figura de autoridad. «Parece ―dice Rof Carballo― como si, en virtud de la ‘situación analítica’, se hubiese puesto súbitamente al descubierto la ‘urdimbre simbiótica’, es decir, la trama sutil de afectos sobre la cual, en nuestra vida cotidiana, se va tejiendo la relación con el prójimo».
Consciente de este proceso, el terapeuta descubre que su
técnica no es sino una técnica de
seducción; aunque, mejor que seducción, de conducción, en la medida en que trata de enderezar la vida del
paciente. Una conducción, por otro lado, que a la postre no es tal, en tanto
que consiste en conseguir que sea el propio paciente el que conduzca por sí
mismo su vida, en principio bajo la colaboración del terapeuta, para después pasar
a un estado de autonomía.

Porque, en definitiva, ¿en qué consiste su tarea? En provocar que el paciente actualice emociones infantiles, trayendo a la consciencia procesos afectivos no conscientes que, por su deficiente estructura, impide una relación adecuada con el entorno, para reconstruirla y propiciar que pueda establecer nuevas relaciones sanas y nutritivas. Porque no pocos trastornos de la vida adulta devienen por no haber madurado una afectividad que todavía se mantiene en un estadio infantil, quizá porque no ha podido sufrir ese tránsito mediante relaciones que la hagan florecer.
Pero esto es algo que el terapeuta no puede realizar ‘a la fuerza’ (¡ni siquiera el paciente!), sino que tiene que proponer, tiene que evocar, tiene que invitar a que el paciente se esponje para que afloren experiencias que seguramente ni él mismo recuerde; tiene que seducirle, precisamente para poder conducirle a una vida afectiva más madura. La relación médico-paciente se convierte así en una nueva relación maternal y, en la medida que el médico adquiere de modo efectivo el rol materno y así lo acepta el paciente, éste quedará en condiciones de trabajar y rehacer desde la consciencia su afectividad desestructurada, y podrá hacerse cargo sin mayores problemas afectivos de la realidad de los otros, distinta de la suya; antes de lo cual deberá aprender a hacerse cargo de la suya misma.
Estos procesos ponen de manifiesto un hecho fundamental,
como es que nuestra dimensión afectiva no es un apéndice de nuestro carácter, o
una perturbación que incomoda a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, sino
que se trata de una dimensión fundamental
de nuestro ser; fundamental en el doble sentido de importante y, sobre todo, de
fundamento: «la inteligencia no es posible, es decir, no se desarrolla, si antes de que exista como tal no se ha
constituido una urdimbre simbiótica afectiva con los seres protectores que le
sirve de matriz o placenta», dice el médico gallego. E insiste: «la capacidad de objetivar
el mundo en torno exige que haya existido una simbiosis afectiva relativamente
eficaz entre el niño y su madre», o en su entorno familiar.

Gracias a la seducción terapéutica, se puede reestablecer una urdimbre que por distintas causas quedó débil, vulnerable, desestructurada. Y así, poco a poco, el paciente se va capacitando para establecer relaciones verdaderas y sanas tanto con la realidad como con los demás, en tanto que se está reconstruyendo a sí mismo. La curación es posible en la medida en que el enfermo puede ir haciéndose cargo de sí mismo y de las cosas, gracias a que esa urdimbre rota ha comenzado a ser ‘remendada’, a ser zurcida de nuevo.
Todos tenemos en mayor o menor medida una urdimbre con jirones y que, como normalmente suele suceder, la vida nos ayuda a remendar a trompicones, bien a través de encuentros inopinados, bien por experiencias buscadas. Lo que hace el terapeuta es dirigir científicamente este proceso, rehaciendo una personalidad maltrecha, contribuyendo a la maduración, limando las aristas de restos estériles y perturbadores de una vida emocional infantil todavía presente; y que subsiste en todos, en unos más y en otros menos.
Rof Carballo es consciente de que esta tarea no está exenta de riesgos. Porque depende de la pericia del terapeuta no tergiversar el estado del paciente en función de su propia personalidad y sus propias taras. «Nadie está más cerca de extraviarse que quien pretende con-ducir» dice Rof Carballo. Pero sobre todo porque el terapeuta a su vez, «es en mayor medida de lo que él piensa, a su vez, se-ducido, no por el arrebato pasional de sus enfermos, sino por el contacto continuado con capas profundas de la psique que le contaminan e invaden sin que él mismo llegue a darse cuenta de ello». Y, precisamente porque el terapeuta asume ese riesgo, puede el paciente conseguir descubrimientos difíciles de alcanzar de otro modo. Esta es la maravilla de la terapia, de la aventura por las remotas profundidades de la psique, una ‘larga peregrinación en busca de algo inexpreso’, que «proporciona en ocasiones a la humanidad —tal ha ocurrido con Kierkegaard, con Proust y con Rilke— tesoros inapreciables de penetración y de belleza». Porque el caso es que, en el seno del ser del hombre, subyacen posibilidades a las que ni siquiera el terapeuta llega a alumbrar, las cuales, una vez alumbradas, elevan el acervo espiritual de la raza humana, contribuyendo a encauzar fuerzas sanadoras que yacen en lo profundo del alma. Ésta y no otra es la esperanza del terapeuta, una confianza radical en la capacidad básica de todo ser humano para madurar por sí mismo y convertirse en una personalidad independiente, algo que, si bien se da por hecho en personas sanas, es más problemático en las que tienen ciertos trastornos. El terapeuta, para hacer bien su trabajo, precisa no sólo de profesionalidad, sino también de amor, de un amor hacia su paciente el cual, para mantenerse tal, debe impedir su ‘implicación’ en el problema tratado, tratando de conjugar su amor con cierta distancia que le permita la objetividad que su desempeño profesional precisa para ser realizado con éxito.