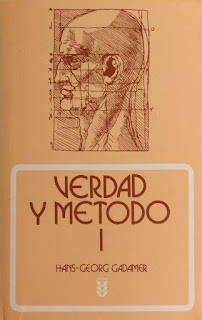Los fenómenos eléctricos y magnéticos se conocen desde antiguo, ya en la época clásica griega. De hecho, estos dos términos (‘electricidad’ y ‘magnetismo’) provienen de entonces. El primero se debe al nombre griego del ámbar (elektron), una resina vegetal que, al frotarla, producía unos fenómenos extraños; el segundo a un territorio del Asia Menor, Magnesia, en la que se encontraron unas piedras también con sorprendentes propiedades, por lo demás muy frecuentes en otras partes de nuestro planeta.
Sabido es que, en la modernidad, fue un tema controvertido si estos dos fenómenos eran independientes entre sí (que era la opinión generalizada, avalada por la autoridad de Coulomb a finales del siglo XVIII) o si, por el contrario, podían ser vinculados (tal y como Oersted demostró a comienzos del XIX). Curiosamente, en los primeros momentos de la antigüedad ya se asociaban entre sí, aunque desde luego no desde una interpretación adecuada, como explican Pérez y Varela. El famoso Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia, del grupo de los conocidos como ‘filósofos de la naturaleza’, pensaba que, como al ser frotado el ámbar adquiría unas propiedades que le permitía atraer ciertos objetos, ello era porque, consecuencia de dicho frotamiento, se transformaba en magnético, adquiriendo las propiedades propias de estas piedras. Sí tenía un comportamiento análogo, sus causas no debían andar muy distantes. Aunque también observó que los materiales que atraía el ámbar eran distintos a los que atraía la magnetita: ésta sí que podía atraer pequeños trocitos metálicos, pero aquél no. Así que, en la práctica, ambos tipos de fenómenos quedaron separados en dos campos independientes.
Poco a poco, a lo largo de la historia, se fueron conociendo distintos aspectos y utilidades de estos fenómenos. El más conocido y universal seguramente fuera la brújula, introducida en Europa en torno al siglo XII; parece ser que ya en la cultura china se empleaba en torno al siglo IV a. C., exportándose a las culturas hindúes y árabes, desde donde se introdujo en Europa. Pues bien, a partir de entonces, se comenzaron a multiplicar pequeños y dispersos descubrimientos asociados tanto a la electricidad como al magnetismo, desde una perspectiva ―digamos― más científica, siendo conscientes de que la nuova scienza todavía quedaba un poco lejos (aunque si se pudo dar fue gracias a todas estas aportaciones y personajes que ya empezaron a aparecer durante la baja Edad Media).
Diferentes personajes fueron realizando pequeñas aportaciones. Por ejemplo, Pedro Peregrino de Maricourt, quien escribió en 1269 lo que puede ser considerado como el primer tratado científico sobre el magnetismo: logró averiguar las líneas de un campo magnético generado por un trocito esférico de magnetita, identificando sus polos, y comprobando a su vez que algunos polos se atraían entre sí y otros se repelían. Aunque trató de separar los polos magnéticos, se dio cuenta de que no podía, que no era posible, algo que efectivamente es así (a diferencia de lo que ocurre en la electricidad, que sí se pueden separar las cargas negativas de las positivas).
También ofreció instrucciones precisas para la confección de las brújulas, intuyendo que su eficacia se debía a algo externo a ellas, a los polos celestes, primer esbozo de lo que más tarde conoceremos como el campo magnético terrestre, y que fue descrito por primera vez en 1544 por George Hartmann, dando pie a la idea de que la Tierra era un gran imán.
En 1600, William Gilbert (médico personal de la reina Isabel I de Inglaterra) publicó De Magnete, donde expuso los resultados de sus estudios, en los que se describen cualitativamente la mayoría de las propiedades de los imanes. Observó, por ejemplo, cómo variaba la fuerza de atracción magnética con la distancia, y postuló que esta fuerza emanaba radialmente a modo de rayos, y en todas direcciones (idea que más tarde adoptaría Faraday). Recogiendo la idea de George Hartmann de que la Tierra podía ser considerada como un gran imán, se planteó si lo que causaba el movimiento de los planetas alrededor del Sol eran fuerzas de carácter magnético (teoría que ya se encargó Newton de desbaratarla unos cincuenta años después). Gilbert también tuvo especial relevancia en el avance de los estudios eléctricos; de hecho, fue él quien acuñó este término, ‘eléctrico’, a los fenómenos provocados por el ámbar. Con Gilbert se empezaron a sistematizar los conocimientos sobre este tipo de fenómenos, aunque, a partir de aquí, el magnetismo perdió interés, el cual se orientó hacia la electricidad, más ‘a mano’ para la investigación científica, se puede decir. De hecho, en su De Magnete ya aparece una metodología científica, un par de décadas antes de que la propusiera Francis Bacon; en este sentido, se le puede considerar también como un precursor de lo que no mucho después se llamaría nuova scienza.

El que ‘puso de moda’ en la época a la electricidad fue el alemán Otto von Guericke, conocido por sus experimentos con sus famosos ‘hemisferios de Magdeburgo’, que no eran sino dos semiesferas metálicas aplicadas la una contra la otra, vaciadas de aire, de modo que, al hacer ventosa, no podían ser separadas por mucha fuerza que se hiciera; incluso se probó tirando con dos caballos. Pues bien, von Guericke, de modo paralelo a Gilbert, propuso que el motivo de que los planetas girasen alrededor del sol eran fuerzas de carácter eléctrico. Aunque tampoco tuvo mucho éxito, sus trabajos iniciaron también el estudio sistemático de la electricidad.
Comenzaron a realizarse diferentes descubrimientos. En 1620, Nicolás Cabeo descubrió la repulsión eléctrica; en 1729, Stephen Gray descubrió que la electricidad se podía transportar mediante hilos metálicos, dividiendo a los materiales entre ‘conductores’ y ‘aislantes’; en 1733 se reconocieron dos tipos de electricidad por parte de du Fay, en función de los materiales sobre los que se daba: vítrea (por el vidrio) y resinosa (por el ámbar), con la característica de que, los cuerpos cargados con electricidad vítrea repelían a los que son como ellos, pero atraían a los resinosos.
La profundización en estos dos tipos de electricidad dará pie a los primeros intentos teóricos de dar razón de la naturaleza de la electricidad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, articulada, como era costumbre en la época, en torno a la teoría de los fluidos. Así, a la luz de la teoría de du Fay, ambos modos de la electricidad (vítrea y resinosa) se adquiría en virtud de que se absorbían respectivamente el fluido vítreo y el resinoso: «cuando se frotaba el ámbar con una piel, el ámbar adquiría el fluido resinoso, mientras que la piel adquiría el fluido vítreo». Como ya vimos, era común dar razón de los fenómenos que no se conocían desde la presencia de ciertos fluidos misteriosos: el calor mediante el calórico, o la combustión mediante el flogisto. La primera batería no estaba lejana.