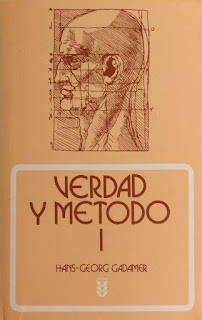Hilbert, gran defensor de la logificación de la matemática, entendía, como tantos otros, que la consistencia (matemática) era sinónimo de existencia (matemática). Aunque, evidentemente, esta existencia matemática no podía entenderse al modo en que las ciencias naturales la entendían. ¿Cómo se entiende la existencia en las ciencias naturales? Pues mediante la experiencia sensible, mediante el contacto directo, mediante la resistencia que ejercen ciertos entes a nuestra sensibilidad, afectándola. Claro, esta opción no tiene aplicación en las matemáticas, pues no podemos tener experiencia empírica de los entes con los que trabaja. ¿Cómo establecer su existencia? Hilbert entendía que no había otro camino que el de su ‘encaje consistente’ en el sistema al que pertenecía: la existencia de un ente matemático dependía de su consistencia formal.
Esto es algo que Hilbert defendía desde la confianza de que la verdad matemática consistía en su demostrabilidad en el sistema formal. Pero claro, si, como decía Gödel, la consistencia no puede probarse, ¿dónde queda la opción de Hilbert? Ya vimos cómo Gödel mostró que esta pretensión de Hilbert no era posible; no es otra cosa lo que indican los teoremas gödelianos: «que no existe ningún sistema formal completo para la Aritmética que, siendo consistente, pueda ser descrito con rigor formal», explica Lorenzo. Si esto es así, como dice Peña Páez, «es imposible que alguien al mismo tiempo pueda establecer un sistema bien definido de axiomas y reglas, y percibir con certeza matemática que todos los axiomas y reglas son correctos y contienen a toda la matemática». La consecuencia de esto, tal y como vimos, es que es imposible conseguir la certeza de que no haya contradicciones matemáticas con medios estrictamente matemáticos; o, dicho de otro modo, no existe método formal que pudiera hacerse eco de todas las verdades matemáticas. Lo dicho: ¿dónde queda entonces la definición de Hilbert de existencia matemática?
Para salvar este hueco, esta distancia entre axiomatización lógica (en la que todo está determinado), y matemáticas (en la que no lo está), es para lo que Gödel echó mano del concepto de intuición. Es aquí donde hay que situar este ‘algo más’ del que hablábamos en el anterior post. Si no es posible demostrar la verdad de todos los enunciados de un sistema, si no es posible establecer lógicamente la verdad de todos los enunciados, ¿cómo establecerla? Intuitivamente. Porque claro, que un enunciado no sea demostrable no implica que no sea verdadero, ya que demostrabilidad y verdad no son dos propiedades equivalentes.
Muy bien un enunciado puede ser matemáticamente verdadero, aunque lógicamente no se pudiera demostrar. El problema que surgió de esto no fue baladí: cómo hacerse eco matemáticamente de la intuición, asunto al que Gödel le prestó atención dada su desconfianza (evidente) hacia los intentos lógicos de formalizar la matemática.

Esta inquietud de Gödel tiene que ver con su acepción como realista, y que, en su caso, se puede articular en torno a su concepto de intuición, que él emplea en el sentido de que, mediante ella, algo se impone al matemático, y ello que se impone no es estrictamente la percepción del objeto, sino algo a partir de lo cual el matemático forma los objetos matemáticos. Esto que se impone al matemático, a partir de lo cual el matemático puede formar, crear, definir, postular, objetos matemáticos, enlaza de alguna maneara la existencia matemática con la existencia real de las cosas, más allá de su consistencia lógica. Gödel tenía una idea interesante para explicar esto: decía que la intuición puede entenderse análogamente a la sensación física, a la cual se añade (de modo análogo a como ocurre en las ciencias naturales) «el apoyo indirecto que presta a una hipótesis el hecho que se sigan de ella consecuencias verificables difíciles de obtener sin ella y de que no se sigan de ella consecuencias indeseables». Es decir: la intuición no es estrictamente un método de conocimiento, aunque es indispensable para hacer matemáticas, en virtud de la cual las verdades matemáticas se nos imponen de alguna manera, sin poder manejarlas a nuestro antojo, idea que, como veremos cuando hablemos de Zubiri, es fundamental.
_Nebulosa%20del%20Pel%C3%ADcano,%20filtrado%20azul.jpg)