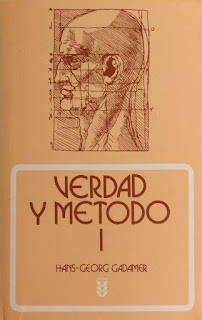El tránsito del siglo XVIII al XIX fue una época muy importante en lo que a la historia de la lingüística se refiere, época en la que sufrió un giro importante: los trabajos histórico-comparativos de Bopp, Grimm y los hermanos Schlegel supusieron una importante innovación metodológica, pero no sería justo entender a Wilhelm von Humboldt (1767-1835) como una mera continuación de esta tradición, pues ello minimizaría toda la carga de novedad que aportó, además de que daría pie a una reducida comprensión de su teoría lingüística. El trabajo de estos autores se daba en un contexto en el que predominaba un enfoque comparativista entre las distintas lenguas. Las publicaciones iniciales de Humboldt, que databan de esta época, tuvieron un escaso eco en este marco. Tan sólo mereció un poco más de atención el discurso que realizó ante la Academia Prusiana de las Ciencias en 1820, publicado en 1822 con el título El origen de las formas gramaticales y su influencia sobre el desarrollo de las ideas, explica Galán. Ciertamente se trataba de una época en la que la dimensión científica era muy importante, de modo que los lingüistas se ceñían a su propio método, siendo sus resultados modelos de compatibilidad entre la ciencia y la lingüística. Pues bien, si por algo destacó el trabajo de Humboldt fue por salirse de este guión, introduciendo una serie de categorías (forma interna, visión del mundo, enérgeia, etc.) que son conceptos clave de la lingüística actual. Paradojas de la vida, la influencia lingüística de Humboldt es más amplia en el siglo XX que en el suyo, en el XIX. O quizá no sea tal paradoja, porque suele ser una ley de la historia que los auténticos maestros no sean comprendidos en su época.
El cambio de clave que estableció Humboldt se articula en torno a dos ámbitos: el estético y el antropológico; comprendido esto, a mi modo de ver se clarifica bastante toda su novedad. Fue Humboldt un autor preocupado por los literatos y los maestros de la palabra; en concreto, estudió a fondo a Goethe y a Schiller. ¿Cuál fue su principal preocupación? Pues no fue otra que comprender de qué modo lo bello podía caber (o no) en un marco conceptual; es decir, si lo bello se podía expresar mediante conceptos. A poco que uno lo piense, se da cuenta de que no se trata de un asunto baladí ni mucho menos, ni fácil de resolver. ¿Se puede decir lo inefable? Aparece aquí el problema de la representación de lo sensible mediante conceptos, dejando entrever lo que será una de las principales funciones del lenguaje, porque el lenguaje no es sino «la facultad de producir el pensamiento interior, las sensaciones y los objetos externos mediante un medio que es al mismo tiempo obra del hombre y expresión del mundo; o, más bien, es la facultad de tomar consciencia de sí mismo escindiéndose en dos», dice en una carta a Schiller. El lenguaje no es sino un medio que, si bien es humano, no es sólo humano; que, si bien pertenece al mundo, no es solo del mundo; sino que pertenece a ambos, es un puente tendido entre esos dos espacios.
En referencia al segundo ámbito, el antropológico, aparece dibujado principalmente en la Teoría de la formación del hombre; digo ‘dibujado’ a conciencia, ya que se trata del esbozo de una futura obra que nunca llegó a escribir. Lo que viene a defender aquí es que, pese a la diversidad de hombres, de razas y de culturas, todos ellos convergen hacia una unidad ideal de lo humano. Esa unidad ideal de convergencia la argumentó en torno al concepto de forma interior (que, si en este contexto tenía que ver con el carácter de las personas, cuando fue extrapolada al lenguaje la denominaría ‘forma del lenguaje’). Esta forma interior estaba caracterizada por un momento dinámico, impeliendo a los individuos a desarrollarse convergiendo hacia la unidad expresada por el ideal humano, expresión de la máxima perfección a la que podría llegar una persona. Ciertamente, no había ningún hombre perfecto, lo que no era óbice para la existencia de dicha idea de perfección, la cual era definida precisamente contrastando todas las individuales existentes y en tensión con ellas, confrontando lo distintivo de cada ser particular. Con este concepto hay un cambio de clave que conviene destacar, como es que lo diferente, lo distinto, no es entendido negativamente en tanto que nos separa de lo perfecto e ideal, sino que es condición necesaria precisamente para tender hacia ello, hacia la unidad mediante la interacción. Este proceso dinámico hacia la perfección no es otra cosa que bildung, palabra conocida en la filosofía contemporánea, que viene a significar educación, culturización, formación, todo ello en el sentido de que contribuye a la elevación de cada persona hacia el ideal. Proceso en el cual el lenguaje (como instancia socializadora) jugará un papel fundamental.
Como se puede apreciar, inicialmente los intereses de Humboldt no eran estrictamente lingüísticos. Si se desplazó hacia ahí, fue porque veía en el lenguaje un punto de conexión fundamental entre las problemáticas que le preocupaban de modo fundamental. Del ámbito estético extrajo la cuestión de cómo el lenguaje, efectivamente, es capaz de decir el mundo; del ámbito antropológico, la problemática asociada a la diversidad empírica de lenguas ante la universal capacidad lingüística del ser humano.