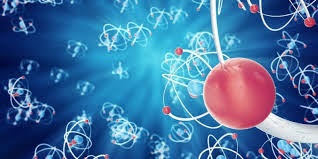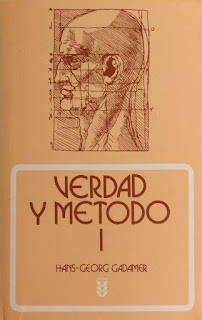
Veíamos cómo, bien pensado, y así nos lo enseña Gadamer, la dinámica de la pregunta es un mundo: supone una actitud previa por parte del que pregunta, se sitúa en un horizonte en el cual adquiere su sentido… Pero Gadamer da una vuelta de tuerca más, haciéndose eco de la necesidad de que, en un momento dado, surja una pregunta. La verdad es que Gadamer es aquí muy fino; ya siento resumir reflexiones muy jugosas en unas pocas líneas.
Gadamer se hace eco de que toda pregunta supone que haya algo que no sepa, pero, ¿cómo surge en mi vida tal consideración?, ¿cómo sé yo que no sé lo que no sé?, ¿cómo soy consciente de que puedo saber más cosas de las que sé?, ¿cómo puedo preguntar algo que no sé que lo puedo saber? Aunque estas preguntas puedan parecer evidentes, cuando uno comienza a profundizar en ellas, y se realiza en el contexto de una vida que trata de comprenderse a sí misma y a la realidad, pues resulta que no lo son. Porque ―como dice Gadamer― «no hay método que enseñe a preguntar», ni a averiguar qué es lo cuestionable en un momento dado. Si bien se puede partir de un saber que no se sabe todo, ¿hacia dónde he de encaminar mi saber? No todo ‘no saber’ es igual.
Hay un ‘no saber’ que no se hace eco de ello, que no es consciente ni le importa; otro ‘no saber’ es consciente de su limitación, y busca saber más, y será en el contexto en que esto se dé que uno realizará la pregunta, la cual aparecerá entonces así enmarcada: «Todo preguntar y todo querer saber presupone un saber que no se sabe, pero de manera tal que es un determinado no saber el que conduce a una determinada pregunta».
Caben así, pues, varias posturas. En primer lugar, la del que no pregunta. El que no sabe, pero cree que sí, situándose en el plano de la opinión. El que opina, por lo general no sabe que se mueve en este nivel, pensado que sí que sabe; porque, el que se sitúa en la opinión, difícilmente reconocerá que no sabe: «Opinión es lo que reprime el preguntar». En segundo lugar, tenemos la ocurrencia. Agudamente Gadamer nos hace ver que cuando hablamos de ocurrencias solemos asociarlas más a las respuestas que a las preguntas: suelen darse ante un reto que se nos plantea, y que queremos darle solución, tal y como ocurre con los acertijos. Se echa mano aquí de cierta intuición. Pero también es propio de la ocurrencia esa pregunta que le empuja a uno hacia más allá de sí mismo. Esta ‘pregunta ocurrente’ está motivada frecuentemente por ese carácter negativo de la experiencia, por ese momento inesperado, sorprendente, que nos desubica. Mientras lo experienciado quepa en lo esperable de nuestros esquemas, no suscitará la pregunta; pero en cuanto nos sentimos descolocados, surgen preguntas. Es aquello que no entra en nuestros conocimientos preestablecidos lo que nos impulsa a realizar preguntas. En este sentido la pregunta se nos impone: «llega un momento en que ya no se la puede seguir eludiendo ni permanecer en la opinión acostumbrada».
Y como decíamos al hilo de la experiencia, la dialéctica como arte de preguntar no está dirigida hacia un saber definitivo, sino en un seguir manteniendo al espíritu ávido de nuevas preguntas porque, en definitiva, está uno dispuesto a no vivir en su rutina, sino a vivir desde una honda apertura existencial. Preguntar no es un infinitivo, sino un gerundio: «El arte de preguntar es el arte de seguir preguntando, y esto significa que es el arte de pensar». Sólo pregunta de verdad quien piensa; y sólo piensa quien vive; y sólo vive quien se detiene, y mira.
 |
| Vanessa Bell_Conversación (1913-6) |
Todo ello supone no sólo el arte de vivir y el arte de preguntar, sino el arte de conversar. ¿Cuándo se da una conversación? La conversación se da cuando los interlocutores se sitúan en una determinada posición, caracterizada por dos rasgos. En primer lugar, no se pueden situar en horizontes distintos, lo que imposibilitaría el encuentro. Y, en segundo lugar, y aun en el seno del mismo horizonte, puede ocurrir que el interlocutor no siga nuestros pasos (y viceversa), y que en lugar de un decir y de un escuchar haya, bien un diálogo de sordos, bien un aplastamiento dialéctico, sin escuchar en ninguno de los dos casos los argumentos del interlocutor.
Tristemente, esto es muy frecuente, y mina de raíz cualquier posibilidad de encuentro conversacional. La conversación es sustituida por un enfrentamiento dialéctico; no se busca conversar, sino vencer, buscando estratégicamente los puntos débiles del argumento del interlocutor, para optimizar las posibilidades propias. Nada de esto tiene que ver con el que sabe conversar; porque éste no busca potenciar artificialmente el punto débil de lo dicho, sino buscar la fortaleza de aquello que nos sitúa en la vía de la verdad, aun cuando eso sea dicho no por él, sino por el otro. Por eso, porque va en pos de la verdad, no se arredra ante la necesidad de ceder ante la opinión del otro. El fin de la conversación no es (con)vencer, sino enderezarse hacia la verdad, a pesar de todo lo problemático que pueda ser esta afirmación. El buen conversador es capaz de extraer lo mejor del otro quien, lejos de ser un oponente o un enemigo, es el mejor aliado. «Pues la dialéctica consiste no en el intento de buscar el punto débil de lo dicho, sino más bien en encontrar su verdadera fuerza. En consecuencia no se refiere a aquel arte de hablar y argumentar que es capaz de hacer fuerte una causa débil, sino al arte de pensar que es capaz de reforzar lo dicho desde la cosa misma».
El que de verdad quiere conocer, no se queda en el ámbito de las opiniones. De ahí el carácter mayéutico del diálogo socrático: busca acceder a lo verdadero, traspasando el saber superficial, buscando la verdad de las cosas. En el diálogo no se enfrentan opiniones, sino que se mira juntos en la dirección de la verdad. El diálogo entre preguntas y respuestas posee así una dimensión creativa, estética. Pues bien, su elaboración como arte en el caso del texto escrito es la tarea de la hermenéutica: «Lo trasmitido en forma literaria es así recuperado, desde el extrañamiento en el que se encontraba, al presente vivo del diálogo cuya realización originaria es siempre preguntar y responder».