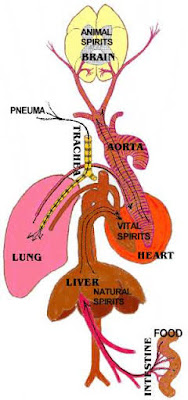Unos de los aspectos que más interesantes me parece de la ciencia, y que de alguna manera tratamos de recuperar en la filosofía, es su estrecha vinculación con la realidad, el modo en que, experimento tras experimento, acierto tras acierto o error tras error, tratan continuamente de ‘tocar’ la realidad, de contrastarse con ella en aras de poder ir conociéndola mejor, evidentemente desde su metodología científica, sea lo compleja que sea. Como decía, quizá un modo no muy afortunado de filosofar ha sido el ejercicio de una razón eminentemente especulativa, teórica, lo cual ha podido llevar en ocasiones a callejones difíciles de argumentar; por ello la insistencia de buena parte de la filosofía contemporánea de recuperar ese ‘tocar’ la realidad, o mejor, ‘dejarse tocar’ por ella, tratando de hacerlo desde una metodología diversa a la científica. Un ejemplo científico de esto que estoy diciendo tiene que ver con el origen de la ecuación de estado de los gases que aprendimos en el colegio (pV=nRT).
La Termodinámica es una disciplina en la que se plasma de modo singular (a mi modo de ver) la relación existente entre observación empírica (o experimentación) y conocimiento científico (o teorías). En sus orígenes, era una disciplina científica orientada hacia las propiedades y el comportamiento de la materia a nivel macroscópico, evidentemente relacionado con su respuesta a procesos térmicos, caloríficos, etc., y no tanto a cómo fuera esa materia que se estaba observando a nivel microscópico. Esta inquietud vendría después, cuyas primeras formulaciones estadísticas se las debemos agradecer a Ludwig Boltzmann.
Pues bien, uno de los primeros conocimientos que se
consolidaron allá por su nacimiento fue el que tiene que ver con la ecuación de estado. ¿Qué significa esta
ecuación? Lo que hace es establecer una relación entre las variables de
presión, volumen y temperatura de un sistema, en función de la cantidad de
materia existente en él; si tenemos una determinada cantidad de materia en un
sistema, y jugamos con dos de estas variables, la tercera dependerá
inexorablemente de ellas, no pudiendo adoptar ningún otro valor que no sea el
definido por la relación. Esto es precisamente lo que describe esta ecuación, como explica Gratton. Y el caso es que, esta ecuación fue obtenida no deduciéndola
teóricamente, sino partiendo de la observación experimental. Cómo se fue
fraguando me parece un proceso interesante, y de alguna manera tiene que ver
con esa experiencia tan cotidiana que tenemos todos de cómo funciona un
termómetro.
Todos tenemos experiencias de que ciertas propiedades de los cuerpos (termométricas) se modifican con la temperatura: líquidos que fríos son más viscosos que calientes, sólidos que calientes son más grandes que fríos, etc. En este sentido, también tenemos todos una experiencia intuitiva de lo que es la temperatura de un cuerpo, y distinguimos de alguna manera cuándo un cuerpo está frío o caliente, aunque no sepamos decir exactamente cuánto de caliente o frío está; esto es harina de otro costal, la asignación de valores numéricos a estos estados de temperatura.

Estos valores no son algo absoluto, sino que su definición dependerá de ciertos hechos experimentales que sirven de referencia, y que son meramente arbitrarios. Un ejemplo paradigmático de ello es la escala definida para un termómetro en grados centígrados: el mercurio es un metal líquido cuyo volumen es sensible termométricamente; basta alojarlo en un tubito muy fino, y ver cómo, al modificar su temperatura, crece o mengua, marcando en ese tubito los momentos en que el agua, sometida también a la misma modificación de temperatura, se congele o entre en ebullición, momentos en los que marcaremos —como sabemos— los 0º y los 100º respectivamente. En la base de ello está el hecho de escoger una de estas propiedades termométricas (la dilatación) de un determinado material (el mercurio) que responde linealmente a la variación de la temperatura.
Muy bien se podía haber escogido otra escala (como también las hay), así como otros materiales. De hecho, en la época era costumbre también fabricar termómetros de gas, que fueron especialmente atendidos por su utilidad al estudiar científicamente el comportamiento de los gases; parece que la primera persona que fabricó uno fue Galileo en 1592, que consistía en un tubo de cristal con agua y aire, de modo que, en función de la temperatura, el aire se dilataba y se contraía y la columna de agua ascendía o descendía. La verdad es que este aparato no medía la temperatura, sino que sólo constataba el fenómeno de cómo le afectaba el cambio de calor; como dice Gamow, más que ‘termómetro’ habría que haberlo llamado ‘termoscopo’. Tras algunas modificaciones del mismo: Ray invirtió su funcionamiento en 1631; el duque Fernando de Toscana construyó en 1635 un termómetro empleando no aire y agua, sino alcohol. Pocos años después, en 1640, los científicos de la Academia Lincei de Italia construyeron el primer prototipo de lo que sería el termómetro moderno usando mercurio. No obstante, la idea inicial seguía perfeccionándose, como muestra el trabajo de un físico francés, Guillaume Amontons (1663-1705). Amontons es conocido por su trabajo pionero en la medición de la fricción y la temperatura, formulando matemáticamente la relación entre ambas magnitudes. En el tema que nos ocupa, perfeccionó un termómetro basado en la presión del aire, siendo de los primeros es postular el concepto de cero absoluto.
En este trabajo con los gases, pronto los científicos se dieron cuenta de una cosa: de que cuando un gas se encontraba a presiones bajas, respondía de modo proporcional al efecto de la temperatura; y no sólo eso, sino que, en general, todos los gases respondían de la misma manera. Así, del mismo modo que para los termómetros de mercurio se tomó como propiedad termométrica su volumen, para los gases se tomó el producto pV de la presión por el volumen que ocupara el gas en cuestión, pues se comprobó que para todos los gases la variación de esta magnitud era proporcional en los mismos términos a la variación de la temperatura. Esto quiere decir que, si conocemos el producto pV para una determinada temperatura T de un gas, podemos saber su valor para cualquier otra temperatura Tr; o, lo que es lo mismo:
Pero esto poco se parece a nuestra ecuación de estado.
Siguiendo las experimentaciones se llegó a la conclusión de que el producto pV no sólo era proporcional a T sino también a la masa m del gas; es decir, manteniendo la T constante, pV dependía de modo directamente proporcional a la cantidad de masa
del gas, es decir:
Como T es constante, se puede incluir en la primera ecuación
tranquilamente:
O, lo que es lo mismo: pV = mKT. Ecuación que ya se
aproxima a la ecuación de estado, aunque todavía no es ella. ¿Qué falta? El
caso es que, en esta ecuación, la definición de la constante K era específica
para cada gas; es decir, que para cada gas K poseía un valor específico.
Siguiendo las investigaciones, se dio un paso muy importante, como es que, si
en lugar de la masa m, utilizamos
para definir la cantidad de gas la unidad de masa conocida como mol, o el número n de moles, se llega a una conclusión muy interesante, como es que esa
constante K que era específica para cada uno de los gases se equipara para todos, es
decir, se convierte en una constante universal, denominada R, con lo que la
ecuación queda: pV = nRT.
La nueva constante R ya no es una constante particular para
cada gas, sino que es la constante
universal de todos los gases, de modo que, si en vez de gramos para definir
la masa del gas utilizamos los moles, esta igualdad se cumple para todos los
gases. Este valor de R está en función de la temperatura T que hayamos cogido
como valor de referencia constante, y que no es otra que 273’16 ºK (que se
corresponde con 0 ºC).
A lo que iba. Lo que llama la atención de toda esta historia
es el modo en que dicha ecuación se ha generado, no tanto atendiendo al
comportamiento microscópico de los cuerpos, o mediante deducciones teóricas, etc,
sino, sencillamente, ‘trajinando’ con la realidad, ‘trasteando’ con los gases y
con su comportamiento en función de diferentes parámetros, leyendo y trabajando
con los materiales de modo totalmente intuitivo y experimental.