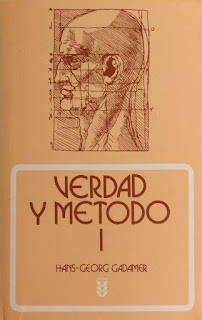Cuando observamos a un bebé (a cualquier ser vivo recién nacido, por lo demás) nos damos cuenta de que se dan en él dos necesidades fundamentales: alimentarse y descansar. De algún modo, ambas se vinculan a la necesidad de dotar de energía a su organismo. Pero sería un error entender este equilibrio en sentido mercantilista, porque alimentación y descanso no sólo reponen la energía que necesita el organismo, sino que la proporcionan en exceso, y si bien parte de ella es dedicada al crecimiento, el superávit restante es empleado en algo muy distinto, a saber: en un continuo y aparente ‘despilfarro’ de movimientos, gestos, percepciones, llantos y risas, etc., mediante todo lo cual explora su entorno.
Es en todo este diálogo con el entorno que el niño aprenderá a relacionarse con él. Un diálogo vehiculado por un sinfín de estímulos que aparecen tan pronto como desaparecen, que están en continuo baile, en continuo juego, en continua sucesión. Algo que es necesario pues, en caso contrario, si no hubiese lugar a esa variabilidad estimúlica, los sentidos perceptivos se embotarían. Pensemos en un animal de caza siguiendo un rastro: lo que hace es ir consiguiendo constantemente la renovación del estímulo olfativo; no sigue el rastro de modo uniforme y continuo, sino que se está desplazando continuamente de modo sinuoso, va y viene de forma aparentemente aleatoria, para ir avanzando ‘a tientas’ conforme percibe la partícula olorosa que su presa ha dejado tras de sí. Démonos cuenta de que aquí tan importante es percibir el estímulo como dejar de percibirlo; tan importante es dar con el rastro como perderlo de vez en cuando, de modo que la sensibilidad olfativa se mantenga fresca y presta. «Es decir, el rastro, la partícula olorosa que atrae al animal, ha de perderse, tiene que desaparecer por unos instantes para que vuelva a estimular, una vez recuperado el ‘umbral de excitabilidad’, con frescura y novedad, el sistema nervioso, ahora, de nuevo, sensible a la percepción», explica Rof. Percibir es un proceso que ha de darse en continua variación, estímulos que aparecen y desaparecen, que suben y bajan de intensidad. No tenemos más que pensar en una pieza musical.
Las percepciones tienen que ser continuamente renovadas, so pena de abotagarse. Esto es algo que todos podemos experimentar: un mismo estímulo permanente en el tiempo, tiende a ir desapareciendo, se deja de percibir. Si estuviéramos totalmente quietos respecto al mundo en torno, sin ningún tipo de movimiento ni por parte nuestra ni por parte de las cosas a nuestro alrededor, no percibiríamos nada, el mundo exterior desaparecería, porque lo que lo mantiene presente es nuestra continua movilidad tanto del cuerpo como de nuestra atención, de nuestra curiosidad, de nuestra fantasía, de nuestra inteligencia.
En el caso de los niños es relevante el caso del tacto: a los pocos meses todavía no responden a estímulos suaves sobre su espalda, sino que deben ser de cierta intensidad para que los puedan registrar. De alguna manera, algo así ocurre con el resto de sentidos de proximidad (el gusto, o el olfato), pero también con el resto: inicialmente ninguno percibe de modo nítido, ni mucho menos, sino que perciben difusamente, construyendo poco a poco su mundo, conforme se van afinando según su ejercicio. Y esto es de vital importancia. Porque esta percepción difusa va a ir generando a su alrededor un mundo también difuso, pero no por ello menos importante, pues va a ser una especie de ‘campo existencial de base’ en el seno del cual el niño se va a sentir tranquilo y cuidado, se va a sentir seguro. Los sentidos de proximidad, especialmente importantes en el recién nacido, van a ser aquí fundamentales, sobre todo el olor y el tacto: la ternura de los brazos de la madre, el aroma o el calor del hogar familiar, la suavidad de su cuna, el ambiente suave. De nada de eso es consciente el bebé, pero lo percibe, y va creando en él un mundo no consciente en el seno del cual siente que todo va bien, que todo está bien, lo que va a propiciar que se sienta lo suficientemente seguro y animado como para emprender, poco a poco, la exploración del entorno. Primero, afinando paulatinamente sus sentidos; segundo, mediante sus propios movimientos. «Es decir, si el niño puede buscar objetos es porque, en el trasfondo de su percepción, en el campo de la percepción que no es inmediatamente activa, se siente acariciado, protegido y seguro».
Ese mundo difuso inicial se va construyendo en ese juego de estímulos que aparecen y desaparecen, juego en virtud del cual unos objetos se van imponiendo sobre otros, haciéndose familiares; tan familiares que, cuando no están, cuando faltan, se perciben como carencia. Son esos estímulos familiares los que van configurando su mundo inicial, su mundo fantasmal, son el fondo seguro sobre el cual se va a apoyar para investigar confiado su entorno. Es gracias a la existencia de este fondo seguro que el bebé se puede aventurar a percibir nuevos estímulos. Es una maravilla observan cómo miran los ojos de un bebé abiertos como platos, como tocan con sus manitas los objetos o cierran sus pequeños deditos sobre los nuestros, como reaccionan a diferentes sonidos o al frescor del agua en el baño…, todo es una explosión de sensibilidad la cual, si se da de modo funcional y nutritivo, irá propiciando su sano desarrollo.
¡Qué importante es, pues, no sólo que se estimule a un bebé, sino que se le estimule adecuadamente! Está más que demostrado lo dañina que es la privación sensorial, algo que se vincula con alteraciones psíquicas o perturbaciones cognitivas, e incluso en casos graves hasta con verdaderas psicosis. Ya no hablo de ello en términos fisiológicos, en el sentido de que si un sentido fisiológico (y las vías nerviosas asociadas) no se estimula en el seno de su ventana crítica puede quedar inoperativo, sino en términos existenciales, con el hecho de hacer vivir a los niños vidas monótonas, faltas de novedad, rutinarias, con una privación sensorial que puede afectar gravemente al desarrollo de su personalidad. Algo que puede ocurrir también cuando los estímulos son siempre los mismos, cayendo en una rutina perceptiva que atrofia la sensibilidad. Por este motivo, es preciso no sólo que un bebé sea estimulado, sino que lo sea de modo adecuado, enriqueciendo su experiencia continuamente, en función del su desarrollo vital. El niño necesita esa variación del campo perceptivo pues, en caso contrario, no podría desarrollar su percepción ni, con ella, su personalidad.